| Cicuta Filos�fica |

Cuarta conferencia
�Ilustres oyentes! Despu�s de que hay�is seguido fielmente hasta aqu� mi relato, y juntos hayamos escuchado hasta el final aquel coloquio solitario, apartado, de vez en cuando ofensivo, entre el filosofo y su acompa�ante, puedo esperar ahora que dese�is, como valientes nadadores, superar tambi�n la segunda meta de nuestra ruta, tanto m�s cuanto que puedo prometeros que en el peque�o teatro de marionetas de esta experiencia m�a se mostrar�n ahora algunos t�teres m�s, y sobre todo, en caso de que hay�is resistido hasta aqu�, que las olas del relato deber�n llevarnos ahora m�s f�cil y m�s r�pidamente hasta el fin. En realidad, ya hemos llegado a un punto crucial; as�, pues, ser�a aconsejable comprobar una vez m�s, con una r�pida mirada retrospectiva, los resultados que pensamos haber alcanzado a trav�s de aquella conversaci�n tan variada. �Sigue en tu puesto�, as� hab�a dicho el fil�sofo a su acompa�ante, �ya que puedes abrigar esperanzas. Efectivamente, cada vez resulta m�s claro que no tenemos instituciones de cultura, pero que debemos tenerlas. Nuestros institutos de bachillerato, predestinados por su naturaleza a ese objetivo elevado, o se han convertido en lugares en que se cultiva una cultura peligrosa, que rechaza con odio profundo la educaci�n aut�ntica, o sea, aristocr�tica, basada en una selecci�n sabia de los ingenios, o bien cultivan una erudici�n microl�gica y est�ril, que en cualquier caso permanece alejada de la educaci�n, y cuyo m�rito consista quiz�s en tapar por lo menos ojos y o�dos contra las tentaciones de esa cultura equ�voca.� El fil�sofo hab�a llamado la atenci�n de su acompa�ante por encima de todo sobre la singular degeneraci�n que debe haber entrado hasta lo m�s profundo de una cultura, si el Estado puede creer que domina a esta �ltima, si a trav�s de dicha cultura puede alcanzar fines pol�ticos, si dicho Estado puede combatir, aliado a ella, contra otras fuerzas hostiles y, al mismo tiempo, contra el esp�ritu que el fil�sofo hab�a osado llamar �verdaderamente alem�n�. Dicho esp�ritu, ligado a los griegos por la m�s noble de las necesidades, tenaz y valiente como demostr� serlo en un dif�cil pasado, puro y sublime en sus fines, capacitado por su arte para afrontar la misi�n m�s alta, es decir, la de liberar al hombre moderno de la maldici�n de la modernidad, dicho esp�ritu -digo- est� condenado a vivir aparte, alejado de la herencia que le aguarda: pero, cuando su voz quejosa y oprimida resuena a trav�s de los desiertos del presente, entonces siente terror la caravana cultural -rebosante y cargada de perifollos variopintos- de esta nuestra �poca. Debemos inspirar, no s�lo asombro, sino tambi�n terror: tal era la opini�n del fil�sofo. No debemos huir atemorizados, sino que debemos atacar: tal era su consejo. Pero, sobre todo, exhortaba a su acompa�ante a no preocuparse y a no reflexionar demasiado con respecto a la persona individual de la que, por un instinto superior, brote esa aversi�n contra la barbarie actual. ��se podr� resultar tambi�n destruido: el dios p�tico no vacilaba a la hora de encontrar un nuevo tr�pode, o una segunda Pitia, mientras de las profundidades segu�a saliendo el humo m�stico.� Y, una vez m�s, el fil�sofo alz� su voz: �Estad bien atentos, amigos m�os; no deb�is confundir dos cosas distintas. Para vivir, para librar su lucha por la existencia, el hombre debe aprender much�simo, pero todo lo que a ese fin aprende y hace como individuo no tiene nada que ver con la cultura. Al contrario, �sta comienza s�lo en un nivel, que est� situado mucho m�s arriba de ese mundo de las necesidades, de la lucha por la existencia, de la miseria. El problema estriba ahora en ver en qu� medida valora el hombre su existencia subjetiva frente a la de los dem�s, en qu� medida consume sus fuerzas para esa lucha individual de la vida. Algunos, limitando estoicamente sus necesidades, se elevar�n bastante pronto y f�cilmente en una esfera en la que podr�n olvidar su subjetividad, sacudi�ndosela, por decirlo as�, de encima, para gozar de una juventud eterna en un sistema solar de intereses extra�os al tiempo y a su persona. En cambio, otros extienden tanto la acci�n y las necesidades de su subjetividad, y edifican en proporciones tan asombrosas el mausoleo de dicha subjetividad, que parecen en condiciones de superar en la batalla a su terrible adversario, el tiempo. Tambi�n en ese impulso se revela un deseo de inmortalidad: riqueza y energ�a, sagacidad, presencia de �nimo, elocuencia, una reputaci�n floreciente, un nombre importante, todo eso constituye �nicamente el medio con que la insaciable voluntad personal de vivir tiende a una nueva vida, con que anhela una eternidad, ilusoria en definitiva. �Pero ni siquiera en esa forma m�s alta de subjetividad, ni siquiera en la necesidad incrementada al m�ximo de semejante individuo m�s amplio, colectivo, por decirlo as�, encontramos un contacto con la cultura aut�ntica: y, si partiendo de esa perspectiva, tendemos hacia el arte, entonces tenemos en cuenta sus efectos dispersivos o estimulantes, es decir, aquellos que el arte puro y sublime no sabe provocar, y que, corresponden, en cambio, a un arte degradado y corrompido. Efectivamente, quien se comporte as�, por sublime que pueda parecer al espectador, no se liberar� nunca, en toda su actividad, de su codiciosa e inquieta subjetividad. Ese et�reo espacio luminoso de la contemplaci�n no subjetiva escapa delante de �l, y, por eso, deber� vivir eternamente alejado de la cultura aut�ntica, desterrado de ella, por mucho que aprenda, viaje y acumule. En efecto, la cultura aut�ntica desde�a contaminarse con un individuo necesitado y lleno de deseos: sabe escurrirse astutamente de las manos de quien quiera apoderarse de la cultura como de un medio para sus fines ego�stas. Y, cuando alguien cree haberla apresado, para sacar provecho de ella, de alg�n modo, y, al utilizarla, satisfacer las necesidades de su vida, entonces aqu�lla se escapa s�bitamente, con pasos imperceptibles y con actitud desde�osa. �Por consiguiente, amigos m�os, no cambi�is esta cultura, esta diosa et�rea, de pie ligero, por esa �til dom�stica que a veces recibe incluso la denominaci�n de �la cultura�, pero que no es sino la sierva y la consejera intelectual de las necesidades de la vida, de la ganancia y de la miseria. Por lo dem�s, una educaci�n que haga vislumbrar al fin de su recorrido un empleo, o una ganancia material, no es en absoluto una educaci�n con vistas a esa cultura a que nosotros nos referimos, sino simplemente una indicaci�n de los caminos que se pueden recorrer para salvarse y defenderse en la lucha por la existencia. Indudablemente, semejante indicaci�n tiene una importancia m�xima e inmediata para la gran mayor�a de los hombres: cuanto m�s dif�cil es la lucha, tanto m�s debe aprender el joven y tanto m�s debe poner en tensi�n sus fuerzas. �Pero nadie debe creer que las instituciones que lo incitan a esa lucha y lo capacitan para combatir pueden considerarse como instituciones de cultura. Se trata de instituciones que se proponen superar las necesidades de la vida: as�, pues, pueden hacer la promesa de formar a empleados, o a comerciantes, o a oficiales, o a mayoristas, o a agricultores, o a m�dicos, o a t�cnicos. Sin embargo, en esas instituciones se aplican, en cualquier caso, leyes y criterios diferentes de los necesarios para fundar una instituci�n de cultura: lo que en el primer caso est� permitido, podr�a ser en el segundo caso un error delictivo. �Os pondr� un ejemplo, amigos m�os. Si quer�is guiar a un joven por el camino recto de la cultura, guardaos de turbar su actitud ingenua, llena de fe en la naturaleza: se trata casi de una relaci�n personal inmediata. Deber�n hablarle, en sus diferentes lenguas, el bosque y la roca, la tempestad, el buitre, la flor aislada, la mariposa, el prado, los precipicios de los montes; en cierto modo deber� reconocerse en todo eso, en esas im�genes y en esos reflejos, dispersos e innumerables, en ese tumulto variopinto de apariencias mutables: sentir� entonces inconscientemente, a trav�s del gran s�mbolo de la naturaleza, la unidad metaf�sica de todas las cosas, y al mismo tiempo se calmar�, inspirado por la eterna permanencia y necesidad de la naturaleza. Pero, �cu�ntos son los j�venes a los que est� permitido crecer tan cerca de la naturaleza, en una relaci�n casi personal con ella? Los otros deben aprender pronto una verdad diferente, a saber, la de c�mo se puede someter a la naturaleza. En este caso se deja de lado esa ingenua metaf�sica: la fisiolog�a de las plantas y de los animales, la geolog�a, la qu�mica inorg�nica obligan a los escolares a considerar la naturaleza de modo totalmente diferente. Lo que se ha perdido, a trav�s de esa consideraci�n nueva e impuesta, no es, desde luego, una fantasmagor�a po�tica, sino la comprensi�n instintiva, aut�ntica e incomparable de la naturaleza: en su lugar ha intervenido ahora una actitud astuta, calculadora, que intenta enga�ar a la naturaleza. As�, a quien es verdaderamente culto se le concede el bien inestimable de poder permanecer fiel, sin trasgresi�n alguna, a los instintos contemplativos de la ni�ez, con lo que alcanza una tranquilidad, una unidad, una coherencia y una armon�a, que un hombre educado en la lucha por la vida no podr� ni siquiera presentir. �Sin embargo, no cre�is, amigos m�os, que desee escatimar elogios a nuestras escuelas t�cnicas y a las escuelas primarias superiores: respeto los lugares donde se aprende correctamente la aritm�tica, se llega a dominar una lengua, se aprende en serio la geograf�a y se provee uno de los sorprendentes conocimientos de la ciencia natural. Tambi�n estoy dispuesto a admitir que los escolares preparados en las mejores escuelas t�cnicas de nuestra �poca est�n perfectamente autorizados a hacer valer los mismos derechos que suelen corresponder a los bachilleres, y, desde luego, no est� lejano el d�a en que se abrir�n a esos escolares las puertas de la universidad y de los empleos estatales, con la misma largueza con que se han beneficiado de ellos hasta ahora los alumnos de bachillerato exclusivamente: �los alumnos del bachillerato actual, por supuesto! No he podido por menos de a�adir esta �ltima frase dolorosa: si bien es cierto que la escuela t�cnica y el instituto de bachillerato casi coinciden en l�neas generales en sus fines actuales, y se distinguen entre s� por elementos tan tenues, que pueden contar con una plena igualdad de derechos ante el foro del Estado, aun as� carecemos completamente de una especie de instituciones educativas: la de las instituciones de cultura. Desde luego, esto no es un reproche para las escuelas t�cnicas, que han seguido hasta ahora, tan feliz como honorablemente, tendencias bastante m�s modestas, pero extraordinariamente necesarias; sin embargo, en la esfera del bachillerato las cosas van mucho menos honorablemente, y tambi�n mucho menos, felizmente: en efecto, en ella encontramos todav�a cierto sentimiento instintivo de verg�enza, cierta conciencia oscura de que la instituci�n en conjunto est� vilmente degradada, y de que las sonoras palabras educativas de profesores sagaces y apolog�ticos contrastan con la barb�rica, desolada y est�ril realidad. As�, pues, �no existe ninguna instituci�n de cultura! Y quienes, deca�dos y descontentos, simulan todav�a sus actitudes, carecen de esperanzas m�s que quienes forman parte de los hatos del llamado �realismo�. Por lo dem�s, observad, amigos m�os, a qu� extremo de tosquedad y de falta de instrucci�n se ha llegado en el ambiente de los profesores, desde el momento en que se ha podido entender err�neamente el riguroso t�rmino filos�fico �real�, o �realismo�, hasta el punto de olfatear dentro de �l la ant�tesis entre materia y esp�ritu y de interpretar el �realismo� como �la tendencia a conocer, configurar, dominar lo real�. �Por mi parte, conozco una sola ant�tesis aut�ntica, la existente entre instituciones para la cultura e instituciones para las necesidades de la vida. A la segunda especie pertenecen todas las instituciones presentes; en cambio, la primera especie es aquella de la que estoy hablando yo�. Pod�an haber transcurrido unas dos horas desde el momento en que los dos amigos fil�sofos hab�an iniciado su coloquio sobre cuestiones tan singulares. Entre tanto, hab�a descendido la noche: si ya en el crep�sculo la voz del fil�sofo hab�a resonado en la espesura del bosque como una m�sica natural, en la completa oscuridad de la noche, cuando hablaba con excitaci�n, o incluso con pasi�n, el sonido de su voz se quebraba -a trav�s de los troncos de los �rboles y de las rocas que se perd�an abajo en el valle- en mil tonos, estallidos y silbidos. De repente, enmudeci�; apenas hab�a acabado de repetir, con actitud casi compasiva: ��No tenemos ninguna instituci�n de cultura, no tenemos ninguna instituci�n de cultura!�, cuando algo, tal vez una pi�a de abeto, cay� justo delante de �l, mientras el perro del fil�sofo se arrojaba encima ladrando. Al verse interrumpido de ese modo, el fil�sofo alz� la cabeza y sinti� a un tiempo la noche, el frescor, la soledad. �Pero, �qu� hacemos aqu�?�, dijo a su acompa�ante. �Ya ha oscurecido. Hemos esperado tanto tiempo in�tilmente. Ya sabes a qui�n esper�bamos aqu�: pero ahora ya no vendr� nadie. Hemos esperado tanto tiempo in�tilmente: vay�monos.� Ahora, ilustres oyentes, debo comunicaros las impresiones experimentadas por m� y por mi amigo, mientras segu�amos desde nuestro escondrijo, escuchando �vidamente aquel coloquio claramente perceptible. Ya os he contado que en aquel lugar y en aquella hora de la noche �ramos conscientes de estar celebrando solemnemente un aniversario: dicho aniversario no se refer�a a otra cosa que a los frutos. de la cultura y de la educaci�n, de los cuales, de acuerdo con nuestra fe juvenil, hab�amos recogido una rica y feliz mies en nuestra vida anterior. As�, pues, �ramos especialmente propensos a recordar con gratitud aquella instituci�n que en otro tiempo y en aquel lugar hab�amos proyectado con el fin, como ya he dicho antes, de estimular y vigilar rec�procamente, en un peque�o c�rculo de compa�eros, nuestros vivos impulsos culturales. Y, de repente, sobre todo aquel pasado ca�a una luz completamente inesperada, mientras escuch�bamos en silencio, abandon�ndonos a los en�rgicos discursos del fil�sofo. Nos sent�amos como personas que, caminando a tontas y a locas, se encuentran de repente al borde de un abismo: nos parec�a que, m�s que haber escapado a los peligros mayores, lo que hab�amos hecho hab�a sido correr a su encuentro. En aquel lugar tan memorable para nosotros, o�amos entonces la orden: ��Atr�s! �No deis un paso m�s! �Sab�is d�nde os llevan vuestros pasos, d�nde os conduce enga�osamente este camino brillante?�. Nos parec�a que ahora ya lo sab�amos, y un sentimiento desbordante de gratitud nos impulsaba tan irresistiblemente hacia el serio amonestador y el fiel Eckart, que los dos nos pusimos en pie de un salto para correr a abrazar al fil�sofo. �ste estaba a punto de irse, y ya se hab�a vuelto. Mientras con paso ruidoso nos lanz�bamos por sorpresa hacia, �l y el perro se tiraba contra nosotros ladrando furiosamente, �l y su acompa�ante debieron de pensar en un asalto de bandidos m�s que en un abrazo entusiasta. Evidentemente, nos hab�a olvidado. En un instante se escap�. Y, cuando conseguimos alcanzarlo, nuestro abrazo fall� completamente. Efectivamente, en aquel momento mi amigo grit�, pues el perro le hab�a mordido, y el acompa�ante se ech� sobre m� con tal furia, que ambos ca�mos a tierra. Entre perro y hombre se entabl� una pelea inquietante que dur� algunos instantes, hasta que mi amigo consigui� gritar con voz potente, parodiando las palabras del fil�sofo: ��En nombre de toda cultura y pseudocultura! �Qu� quiere de nosotros este est�pido perro? �Maldito perro! �Fuera de aqu�, t� que no est�s iniciado ni podr�s estarlo nunca, lejos de nosotros y de nuestras v�sceras, hazte atr�s en silencio, callado y confuso!�. Despu�s de aquella alocuci�n, la escena se aclar� un poco, al menos en la medida en que pod�a aclararse en la completa oscuridad del bosque. ��Son ellos!�, exclam� el fil�sofo, ��nuestros tiradores de pistola! Verdaderamente, nos hab�is asustado. �Qu� os impulsa a precipitaros as� sobre m�, a estas horas de la noche?� �Nos impulsa la alegr�a, la gratitud, la admiraci�n�, fue nuestra respuesta. Y, mientras el perro ladraba lleno de comprensi�n, nosotros estrechamos las manos del viejo. �No quer�amos dejarle irse sin dec�rselo. Para poder explicarle todo, es necesario que no se vaya usted todav�a: queremos preguntarle muchas cosas que nos oprimen el coraz�n. As� que, qu�dese: conocemos punto por punto este camino; m�s tarde les acompa�aremos hasta abajo. Tal vez llegue todav�a el hu�sped que usted espera. Mire all� abajo, sobre el Rin: �qu� es lo que se agita con ese claror, como si estuviera iluminado por muchas antorchas? Creo que all� en medio est� su amigo; m�s a�n: tengo el presentimiento de que subir� hasta aqu� junto con todas aquellas antorchas.� Dejamos as� estupefacto al viejo, con nuestras s�plicas, nuestras promesas y nuestros fant�sticos espejismos, hasta que finalmente el propio acompa�ante aconsej� al fil�sofo pasear un poco m�s all� arriba en la cima de la colina, con el suave aire nocturno, �liberados de cualquier bruma del saber�, como a�adi� �l. �Avergonzaos�, dijo el fil�sofo, �si quer�is hacer una cita, no sois capaces de citar otra cosa que el Fausto. Pero ceder� ante vuestros deseos, con o sin citas, con tal de que nuestros j�venes permanezcan, y no escapen de improviso, como han venido. En realidad, son semejantes a los fuegos fatuos: nos asombran cuando aparecen y nos asombran cuando desaparecen.� Y, al instante, mi amigo recit�:
El fil�sofo se detuvo asombrado. �Vosotros me maravill�is�, dijo, �se�ores fuegos fatuos: no estamos en un pantano. �Qu� os parece este lugar? �Qu� significa para vosotros la proximidad de un fil�sofo? Aqu� el aire es fresco y l�mpido, el terreno es seco y duro. Para vuestra inclinaci�n a avanzar en zigzag, deb�is escoger una raz�n m�s fant�stica.� �Si no recuerdo mal�, intervino entonces el acompa�ante, �los se�ores ya nos han dicho que est�n vinculados a este lugar, en esta hora, por una promesa: no obstante, me parece que tambi�n han escuchado -como un coro- nuestra comedia de cultura, como aut�nticos �espectadores ideales�. Efectivamente, no nos han molestado, y hemos cre�do que est�bamos solos.� �S��, dijo el fil�sofo, �eso es verdad: no se les puede negar ese elogio, pero me parece que merecen otro mayor.� En aquel momento, yo tom� la mano del fil�sofo, y dije: �Hay que ser obtuso como un reptil, que arrastra el vientre por la tierra y la cabeza por el fango, para escuchar discursos como los suyos sin volverse serio y reflexivo o, mejor, excitado y ardiente. Alguno podr�a tal vez enojarse por todo eso, al sentirse llevado con gran despecho a acusarse a s� mismo. Nuestra impresi�n ha sido muy diferente: sin embargo, no s� c�mo describirla. Esta hora era para nosotros precisamente algo exquisito, nuestro estado de �nimo estaba ansiosamente preparado, est�bamos sentados ah� abajo como recipientes vac�os; ahora nos parece estar llenos hasta el borde de esa nueva sabidur�a, pues ya no s� qu� partido tomar, y, si alguien me preguntara qu� pretendo hacer ma�ana, en general, qu� me propongo hacer de ahora en adelante, la verdad es que no sabr�a qu� responder. Efectivamente, es evidente que hasta ahora hemos vivido de un modo que no es el correcto: pero �c�mo haremos para superar el abismo que separa el hoy del ma�ana?�. �S��, confirm� mi amigo, �lo mismo me ocurre a m�: la pregunta que hago es la misma: pero casi me parece que ese punto de vista, tan alto e ideal, con respecto a la misi�n de la cultura alemana me coge alejado de ella, atemorizado, y me parece que no soy digno de participar tambi�n yo en la construcci�n de su obra. Veo s�lo un espl�ndido cortejo de las naturalezas m�s ricas avanzando hacia ese objetivo: preveo los abismos sobre los que pasar� dicho cortejo, y las tentaciones que dejar� tras s�. �Qui�n puede ser tan audaz como para asociarse a dicho cortejo?� En aquel momento tambi�n el acompa�ante se dirigi� de nuevo al fil�sofo, y dijo: �Le ruego que no me censure, por sentir tambi�n yo algo semejante y declararlo ahora ante usted. Cuando hablo con usted, me ocurre con frecuencia que me siento elevado por encima de m� mismo, y me enfervorizo con su valor y sus esperanzas hasta olvidarme de m� mismo. Despu�s llega un momento de frialdad, un viento que azota desde la realidad me lleva a reflexionar sobre m� mismo, y s�lo entonces veo el vasto abismo que se abre entre nosotros y que usted me hab�a hecho salvar como en un sue�o. En ese caso, lo que usted llama cultura se agita en torno a m� o descansa pesadamente sobre mi pecho: es como una coraza que me oprime, y una espada que no s� blandir�. De repente, nos encontramos los tres de acuerdo, frente al fil�sofo: estimul�ndonos y anim�ndonos mutuamente, pronunciamos en colaboraci�n el siguiente discurso, mientras pase�bamos lentamente para arriba y para abajo, con el fil�sofo, por aquel espacio sin �rboles que en el mismo d�a nos hab�a servido de campo de tiro, en la noche completamente silenciosa, y bajo un cielo estrellado que se extend�a pl�cidamente sobre la tierra. �Ha hablado usted mucho del genio�, tal fue poco m�s o menos nuestro discurso, �de su solitario y penoso peregrinar a trav�s del mundo, como si la naturaleza produjera s�lo las ant�tesis extremas, es decir, por un lado la masa obtusa, torpe, que se multiplica por instinto, y, por otro lado, a una distancia enorme, los grandes individuos contemplativos capaces de creaciones eternas. Ahora bien, tambi�n usted llama a �stos el v�rtice de la pir�mide intelectual; por otra parte, parece que entre los amplios y sobrecargados cimientos y la cumbre excelsa son necesarios innumerables grados intermedios, y que precisamente ah� debe ser v�lido el principio: natura non facit saltus. Pero, ad�nde comienza lo que usted llama cultura, cu�les son las losas de piedra que separan esa parte de la pir�mide que est� gobernada por abajo de la parte que est� gobernada por arriba? Y, en caso de que se pueda hablar verdaderamente de �cultura� s�lo a prop�sito de esas naturalezas m�s remotas, �es posible, entonces, hacer basarse ciertas instituciones en la existencia problem�tica de dichas naturalezas?, �es l�cito, entonces, pensar en instituciones de cultura que sean provechosas s�lo para esos elegidos? Nosotros pensamos, m�s que nada, que precisamente �sos saben encontrar su camino, y que su fuerza se manifiesta precisamente en el hecho de poder avanzar sin esos puentes educativos, necesarios para todos los dem�s, y en el de poder abrirse paso, sin estorbos, a trav�s de la muchedumbre de la historia del mundo, casi como un fantasma que pase a trav�s de una densa reuni�n de gente.� Juntos pronunciamos poco m�s o menos estas palabras, sin mucha gracia ni orden; el acompa�ante del fil�sofo fue a�n m�s lejos y dijo a su maestro: �As�, pues, piense en todos los grandes genios, de que solemos estar orgullosos, por considerarlos como gu�as o jefes -aut�nticos y fieles- del verdadero esp�ritu alem�n, y cuya memoria honramos con ceremonias y estatuas, cuyas obras contraponemos, seguros de nosotros, a lo que se ha hecho en el extranjero: �cu�ndo encontraron aqu�llos una cultura como la que usted desea, y en qu� medida se mostraron alimentados y maduros por un sol patrio de la cultura? A pesar de eso, fueron posibles, y han llegado a ser lo que debemos honrar hasta tal punto; m�s a�n: tal vez sus obras justifiquen precisamente la forma de desarrollo adquirido por aquellas nobles naturalezas, y quiz�s incluso una falta de cultura como la que debemos admitir tambi�n en su �poca y en su pueblo. �Qu� pod�a sacar Lessing, o Winckelmann, de una cultura alemana ya existente? Nada, o, por lo menos, tan poco como Beethoven, como Schiller, como Goethe, como todos nuestros grandes artistas y poetas. Quiz� corresponda a una ley natural el hecho de que s�lo las generaciones siguientes deben tomar conciencia de los dones celestiales que han marcado a una generaci�n anterior�. En aquel momento, el viejo fil�sofo se irrit� violentamente, y grit� a su acompa�ante: ��Oh, cordero del conocimiento c�ndido! �Oh, vosotros todos, que no sois sino mam�feros! �Qu� argumentaciones patituertas, torpes, limitadas, gibosas y tullidas son �sas? S�, justamente ahora he escuchado la cultura de nuestros d�as, y en mis o�dos resuenan todav�a con esas cosas hist�ricas simples y �evidentes�, puro sentido com�n sabiondo y despiadado, propio de historiadores. Recu�rdalo, t�, naturaleza no profanada: t� has envejecido, y desde hace milenios este cielo estrellado se extiende por encima de ti, pero �todav�a no has o�do nunca una habladur�a culta, y en el fondo maligna, como la predilecta de nuestra �poca! As�, que, �vosotros, mis queridos alemanes, est�is orgullosos de vuestros poetas y de vuestros artistas? �Los indic�is con el dedo, y alarde�is de ellos ante los extranjeros? Y, como no os ha costado ning�n esfuerzo tenerlos entre vosotros, de eso deduc�s entonces la gracios�sima teor�a de que tampoco m�s adelante tendr�is necesidad alguna de esforzaros por ellos. Pero, indudablemente, queridos ni�os inexpertos, aqu�llos vienen por s� solos: os los trae la cig�e�a. �Qui�n va a querer hablar de comadronas? Ahora bien, queridos amigos, os espera una severa lecci�n. �C�mo! �Deber�is estar orgullosos por el hecho de que todos los citados esp�ritus ilustres y nobles fueran prematuramente sofocados, agotados, matados por vosotros, por vuestra barbarie? �C�mo pod�is pensar, sin avergonzaros, en Lessing, que muri� por vuestra torpeza, al luchar contra vuestros rid�culos y necios �dolos, destruido por vuestros teatros, por vuestros estudiosos, por vuestros te�logos, sin poder aventurarse ni siquiera una vez en ese vuelo eterno para el que hab�a nacido? �Y qu� sent�s al recordar a Winckelmann, el cual, para liberar su mirada de vuestras grotescas necedades, fue a pedir ayuda a los jesuitas? Su ignominiosa conversi�n recae sobre vosotros, y sobre vosotros pesar� como una mancha indeleble. �Acaso tendr�is derecho a nombrar a Schiller sin ruborizaros? �Mirad su imagen! Su mirada inflamada y centelleante que se aleja desde�osamente de vosotros, est� su mejilla sonrojada. �No os dice nada todo eso? Para vosotros era un juguete magn�fico y divino, y hab�is hecho pedazos dicho juguete. Y si exceptuamos la amistad de Goethe de aquella vida triste, apresurada, mortalmente atormentada, en lo dem�s, en lo que depende de vosotros, habr�is contribuido a extinguirla m�s r�pidamente. No hab�is echado una mano a ninguno de nuestros genios, �y ahora quer�is sacar de eso el dogma de que ya no hace falta ayudar a nadie? Para cada uno de aqu�llos, hasta este momento, hab�is representado m�s que nada la �resistencia del mundo obtuso�, como dice expl�citamente Goethe, en el ep�logo a La Campana; para cada uno de ellos, vosotros hab�is sido precisamente los hombres perezosos y ap�ticos, envidiosos y ruines, malvados y ego�stas. A pesar vuestro, ellos crearon aquellas obras, contra vosotros dirigieron sus ataques, y gracias a vosotros morir�n demasiado pronto, sin haber realizado la labor de su jornada, destrozados y entorpecidos por las luchas. Nadie puede adivinar qu� era lo que estaban destinados a alcanzar aquellos hombres heroicos, si ese aut�ntico esp�ritu alem�n los hubiera cubierto con la b�veda protectora de una instituci�n potente, ese esp�ritu, digo, que sin dicha instituci�n arrastra su existencia aislado, disgregado y degenerado. Todos esos hombres est�n condenados a perecer, y es necesaria una fe fan�tica en la racionalidad de todo lo que ocurre, para pretender excusar vuestra culpa. Y no se trata s�lo de esos hombres. Desde todos los campos de la eminencia intelectual comparecen los acusadores contra vosotros: si considero todos los talentos po�ticos, o filos�ficos, o pict�ricos, o pl�sticos, y no s�lo los talentos de primer�simo orden, por doquier observo la imposibilidad de madurar, el exceso de est�mulo o una precoz lasitud, el agostamiento o la congelaci�n antes de la floraci�n, por doquier olfateo esa �resistencia del mundo obtuso�, o sea, vuestra culpa. A eso me refiero precisamente, cuando anhelo instituciones de cultura y cuando considero lastimoso el estado de las instituciones que hoy reciben ese nombre. Quien pretenda llamarlo un �deseo ideal�, y hablar de �idealismo� en general, y crea haberme hecho callar as�, con un elogio, merece como respuesta que la situaci�n actual sea precisa y sencillamente algo vulgar y vergonzoso, y que quien tirita de fr�o y desea el calor se enfurezca, cuando alguien llame a eso un �deseo ideal�. En este caso se trata de realidades presentes y efectivas que se imponen y saltan a la vista: quien siente algo de eso sabe que en este caso existe una condici�n miserable, como, por ejemplo, la del fr�o y del hambre. En cambio, quien no sienta nada de eso, tendr� por lo menos un criterio para juzgar en qu� punto cesa lo que yo llamo �cultura�, y sobre qu� piedra de la pir�mide recae la separaci�n entre la esfera que est� gobernada por abajo y la esfera que est� gobernada por arriba�. El fil�sofo parec�a haberse acalorado mucho: nosotros lo invitamos a pasear un poco m�s. Efectivamente, hab�a pronunciado sus �ltimos discursos erguido y en pie, cerca de aquel tronco de �rbol que nos hab�a servido de blanco para nuestros ejercicios de tiro. Por un tiempo todo permaneci� tranquilo entre nosotros. Camin�bamos hacia adelante y hacia atr�s lenta y penosamente. Sent�amos bastante menos la verg�enza de haber expuesto argumentos tan necios, sent�amos casi como cierta reintegraci�n de nuestra personalidad; precisamente despu�s de aquellas alocuciones ardientes, nada lisonjeras para nosotros, cre�amos sentirnos m�s pr�ximos al fil�sofo, en una relaci�n m�s personal con �l. En efecto, el hombre es tan miserable, que se aproxima con la mayor rapidez a un extra�o precisamente cuando �ste deja traslucir una debilidad, un defecto. El hecho de que nuestro fil�sofo se hubiera enojado y hubiese usado palabras injuriosas nos hac�a superar algo la t�mida actitud de reverencia que hasta entonces hab�a sido la �nica que hab�amos sentido. Para quien pueda considerar chocante semejante observaci�n, debemos a�adir que con frecuencia ese puente conduce de una lejana veneraci�n hasta el amor personal o la piedad. Y dicha piedad se presentaba poco a poco cada vez m�s fuerte, a partir de esa sensaci�n de restituci�n de nuestra personalidad. �Con qu� fin llev�bamos de paseo de noche, entre �rboles y rocas, a aquel hombre viejo? Y, dado que �l nos hab�a concedido aquello, �por qu� no encontr�bamos una forma m�s tranquila y m�s modesta para instruirnos?, �por qu� deb�amos expresar nuestro desacuerdo los tres juntos, y de modo tan inoportuno? Efectivamente, en aquel momento hab�amos notado hasta qu� punto carec�an nuestras objeciones de experiencia, de preparaci�n y de reflexi�n, y hasta qu� punto resonaba en ellas precisamente el eco del presente, cuya voz, en el campo de la cultura, no quer�a escuchar el viejo. Adem�s de eso, nuestras objeciones no hab�an brotado de forma pura del intelecto: el aut�ntico fundamento, excitado por los discursos del fil�sofo y estimulado a la resistencia, parec�a ser otro. Tal vez se expresara en nosotros simplemente el ansia instintiva de saber si a partir de las opiniones manifestadas por el fil�sofo se tomaban en consideraci�n ventajosa precisamente nuestras individualidades: tal vez todas aquellas fantas�as anteriores, que hab�amos acariciado con respecto a nuestra propia cultura, se encontraban entonces en dificultad y se esforzaban por encontrar a toda costa razones que oponer a un modo de considerar, a trav�s del cual indudablemente quedaba denegado fundamentalmente nuestro presunto derecho a alcanzar una cultura. Pero con adversarios que sienten de modo tan personal la violencia de una argumentaci�n no se debe contender; o incluso, para nuestro caso la moraleja pod�a ser la siguiente: semejantes adversarios no deben contender, no deben contradecir. Camin�bamos as� junto al fil�sofo, avergonzados, compasivos, descontentos de nosotros mismos, y m�s convencidos que nunca de que el viejo deb�a de tener raz�n y de que hab�amos sido injustos con �l. Verdaderamente, estaba muy lejos el sue�o juvenil de nuestra instituci�n de cultura, y nosotros reconoc�amos ya con toda claridad el peligro de que nos hab�amos librado hasta entonces s�lo por casualidad, es decir, el peligro de vendernos en cuerpo y alma al reglamento cultural que desde aquellos a�os de la ni�ez, y ya en nuestro instituto de bachillerato, nos hab�a hablado lisonjeramente. As�, pues, �de qu� depend�a que no hubi�ramos entrado todav�a en el coro p�blico de sus admiradores? Quiz�s �nicamente del hecho de que �ramos todav�a estudiantes realmente y de que, por tanto, para huir de aquel codicioso gent�o del arribismo, de aquellas incesantes e impetuosas olas de la vida p�blica, todav�a pod�amos retirarnos a una isla que dentro de poco tambi�n ser�a barrida. Dominados por aquellos pensamientos, est�bamos a punto de dirigirnos al fil�sofo, cuando repentinamente �l se volvi� hacia nosotros, y empez� a hablar con voz m�s dulce: �No debo maravillarme de que os comport�is de modo juvenil, imprevisor y apresurado. En efecto, es dif�cil que hay�is reflexionado nunca seriamente sobre lo que ahora me hab�is escuchado. Tomaos tiempo, llevaos con vosotros el problema, pero pensad en �l d�a y noche. En efecto, hoy est�is ante la encrucijada, y hoy sab�is ad�nde conducen los dos caminos. Si tom�is uno de ellos, agradar�is a vuestra �poca y �sta no os escatimar� las coronas y los signos de la victoria: partidos inmensos os apoyar�n, y tanto a vuestras espaldas como frente a vosotros habr� hombres con vuestros mismos sentimientos. Y, cuando el que va delante, pronuncie una consigna, resonar� a trav�s de todas las filas. En este caso el primer deber es: combatir en fila y cada cual en su puesto, y el segundo es el siguiente: aniquilar a todos aquellos que no quieran entrar en la formaci�n. Por el otro camino tendr�is pocos compa�eros, es m�s dif�cil, m�s tortuoso y m�s escarpado. Los que recorren el primer camino se burlan de vosotros, pues vosotros camin�is con mayor fatiga; tambi�n intentan induciros a que os pas�is a su bando. Si en alguna ocasi�n se cruzan los dos caminos, os maltratar�n, os apartar�n a un lado, o incluso os evitar�n recelosamente y os aislar�n. ��Y qu� deber�a significar, para los viandantes tan distintos de esos dos caminos, una instituci�n de cultura? Esa enorme escuadra que avanza hacia sus metas por el primer camino entiende por eso una instituci�n mediante la cual pueda encontrar sus filas, y quede separada y liberada de todo lo que puede tender hacia fines m�s altos y m�s remotos. Indudablemente, �stos saben poner en circulaci�n palabras pomposas para designar sus tendencias: hablan, por ejemplo, del �desarrollo total de la personalidad libre en el marco de convicciones s�lidas, comunes, nacionales, �ticas y humanas�, o bien designan como su objetivo �la fundaci�n del Estado popular, que se basa en la raz�n, la cultura y la justicia�. �Para la otra hilera menos numerosa, una instituci�n de cultura es algo completamente diferente. En la defensa de una organizaci�n s�lida, quiere impedir que sea barrida y apartada por aquella turba, y que sus individuos, prematuramente debilitados o extraviados, degenerados, destruidos, pierdan de vista su noble y sublime objetivo. Dichos individuos deben llevar a cabo su obra -�se es el sentido de su instituci�n com�n-: y precisamente una obra depurada, en la que no queden, por decirlo as�, vestigios de la subjetividad, y que, como puro reflejo de la esencia eterna e inmutable de las cosas, supere el juego mutable de las �pocas. Y todos aquellos que participen en esa instituci�n deben preocuparse tambi�n de preparar, con esa eliminaci�n depuradora de lo subjetivo, el nacimiento del genio y la producci�n de su obra. No son pocos los que, incluso en la serie de las actitudes de segundo y tercer orden, est�n destinados a esa labor auxiliar, y s�lo al servir a semejante instituci�n de cultura aut�ntica pueden llegar a sentir que viven cumpliendo con su deber. En cambio, ahora esas actitudes precisamente resultan desviadas de su camino por obra de las incesantes artes de seducci�n de esa �cultura� de moda, con lo que quedan alejados de su instinto. A los gestos ego�stas de �stos, a sus debilidades y vanidades, va dirigida esa tentaci�n, y precisamente ese esp�ritu de la �poca les susurra: �Seguidme. Ah� abajo, sois servidores, auxiliares, instrumentos, oscurecidos por naturalezas superiores, movidos por hilos, encadenados, como esclavos o, mejor, como aut�matas; aqu�, cerca de m�, ser�is due�os de vuestra personalidad libre y gozar�is de ella, vuestras dotes pueden resaltar de forma aut�noma y con ellas ir�is, oportunamente, en cabeza; un enorme s�quito os acompa�ar� y la voz de la opini�n p�blica os dar� mayor placer que un elogio concedido aristocr�ticamente desde la altura del genio�. Hoy los mejores sucumben v�ctimas de esos halagos, y, en el fondo, es dif�cil que el hecho de ser receptivo o no a semejantes voces dependa del grado de talento; m�s que nada, lo decisivo es el grado y el nivel de cierta elevaci�n moral, el instinto para el hero�smo y el sacrificio, y, por �ltimo, una necesidad aut�ntica de cultura, introducida por una educaci�n correcta y convertida en un h�bito: como ya he dicho, aqu�lla es sobre todo obediencia y acostumbramiento a la disciplina del genio. Pero precisamente de semejante disciplina y de semejante h�bito podemos decir que no saben nada las instituciones que hoy se llaman �de cultura�, si bien a m� no me cabe duda de que, originariamente, el instituto de bachillerato se conceb�a como una aut�ntica instituci�n de cultura de esa clase -al menos como instituci�n preparatoria- y que en los tiempos maravillosos y profundamente agitados de la Reforma dio realmente los primeros pasos audaces en esa direcci�n. Y yo estoy seguro igualmente de que en la �poca de nuestro Schiller y de nuestro Goethe se pudo notar un primer indicio, vilmente desviado o marginado, de esa necesidad; un germen, por decirlo as�, de esa ala de que habla Plat�n en el Fedro y que eleva el alma, en cualquier contacto con lo bello, haci�ndola volar hacia el reino de los modelos inmutables y puros de las cosas�. �Mi venerado y admirable maestro�, comenz� a hablar entonces el acompa�ante, �despu�s de que usted ha citado al divino Plat�n y el mundo de las ideas, ya no creo que est� usted enojado conmigo, a pesar de haber merecido verdaderamente, por mi discurso anterior, su desaprobaci�n y su ira. Apenas habla usted, se agita en m� esa ala plat�nica, y s�lo en las pausas debo luchar, como auriga de mi alma, con el caballo recalcitrante, selv�tico y rebelde, que tambi�n Plat�n describi� como zambo, zafio, de cuello fuerte y corto y hocico achatado, de pelo negro, de ojos grises e inyectados en sangre, con las orejas hirsutas y los o�dos torpes, siempre listo para los cr�menes y las atrocidades, a duras penas domable con la fusta y la vara. Le ruego, adem�s, que piense en el mucho tiempo que he vivido alejado de usted y en que precisamente sobre m� han podido aplicarse todas esas artes de la seducci�n -de las que ya he hablado- quiz� no sin cierto �xito, aunque yo mismo no lo advirtiera. Precisamente ahora comprendo m�s que nunca lo necesaria que es una instituci�n que haga posible la vida en com�n con los escasos hombres de aut�ntica cultura, para que se puedan encontrar en ellos gu�as y estrellas que muestren el camino. Ahora siento intensamente el peligro de viajar solo. Y cuando yo, como le he dicho, cre� salvarme con la huida de la muchedumbre y del contacto directo con el esp�ritu de nuestra �poca, tambi�n esa huida era un enga�o. Continuamente, a trav�s de canales infinitos y a cada aliento, esa atm�sfera llega hasta nosotros, y no hay soledad bastante solitaria y apartada donde no pueda alcanzarnos con sus nieblas y sus nubes. Las im�genes de esa civilizaci�n, disfrazadas de duda, de ganancia, de esperanza, de virtud, nos van rodeando lentamente, bajo los disfraces m�s variados: e incluso aqu�, cerca de usted, esa impostura ha sabido seducirnos. �Con qu� constancia y fidelidad deber� hacer guardia esa peque�a escuadra de una cultura que casi se puede llamar sectaria! �Y c�mo deber�n reforzarse mutuamente sus componentes! �Con qu� rigor habr� que censurar el paso en falso, y con qu� piedad habr� que perdonarlo! As�, que perd�neme tambi�n usted, maestro, despu�s de haberme reprendido tan seriamente.� �Querido amigo, usas un lenguaje�, dijo el fil�sofo, �que no puedo tolerar, y que me recuerda las camarillas religiosas. No tengo nada que ver con eso. Pero tu caballo plat�nico me ha gustado, y por eso es por lo que se te debe perdonar. Quiero permutar mi mam�fero por ese caballo. Por otro lado, tengo poco deseo de seguir paseando aqu� al fresco con vosotros. El amigo que estoy esperando est� bastante loco, desde luego, para llegar hasta aqu� a medianoche, una vez que ha prometido venir. Pero yo estoy esperando en vano la se�al acordada entre nosotros: no comprendo qu� puede haberlo entretenido hasta ahora. Suele ser puntual y preciso, como estamos acostumbrados a serlo los viejos, cosa que hoy la juventud considera anticuada. Esta vez me ha dado un plant�n: es molesto. Ahora seguidme. Es hora de irnos.� En aquel instante se present� algo nuevo. Friedrich Nietzsche 
|
| Actividades |
|
3�A 3�B 3�C 3�D 4�A 4�B 4�C 4�D |
| Otros Sitios de Inter�s |
| Ocio Filos�fico |
|
Marques de Sade George Bataille Boris Vian Antonin Artaud Charles Baudelaire Althusser Giles Deleuze Stultifera Navis Fausto: La Refracci�n de un Mito Goethe's Faust 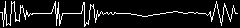
|



