| Descubriendo a los Fil�sofos |
|
Fil�sofos Presocr�ticos Fil�sofos Antiguos Fil�sofos Medievales Fil�sofos Modernos Escuela de Frankfurt Posestructuralismo Existencialismo Galer�as |
| Textos |
| Autores |
| Cicuta Filos�fica |
 �De veras es la gloria tan s�lo el m�s delicioso bocado de nuestro amor propio? - Es que, como ansia, est� ligada a los m�s raros hombres y, por otro lado, a los m�s raros momentos de los mismos. Son �stos los momentos de s�bita iluminaci�n, en los que el hombre, imperativo, extiende su brazo en adem�n de crear el mundo, extrayendo luz de s� y derram�ndola en derredor. Entonces le penetr� la dichosa certidumbre de que aquello que de ese modo lo elev� hasta lo extremo y lo puso fuera de s�, sea, la altura de esta �nica sensaci�n, no deb�a permanecer vedado a ninguna posteridad; en la eterna necesidad de estas rar�simas iluminaciones para todos los venideros reconoce el hombre la necesidad de su gloria; la humanidad, de ah� en adelante y para todo porvenir, ha menester de �l, y al igual que aquel momento de iluminaci�n es ep�tome y compendio de su esencia m�s propia, as� cree �l, en cuanto hombre de este momento, ser inmortal, mientras que aparta de s� todo lo dem�s como escoria, podredumbre, vanidad, animalidad o pleonasmo y lo deja a merced de la caducidad. Todo desaparecer y perecer lo vemos con desagrado, a menudo con el asombro de estar viviendo en ello algo en el fondo imposible. Un espigado �rbol se derrumba para desaz�n nuestra y una monta�a que se hunde nos duele. Cada Nochevieja nos deja sentir el misterio de la contradicci�n de ser y devenir. Pero que un instante del m�s eminente acabamiento del mundo desapareciese, por as� decir, sin posteridad ni herederos, cual destello fugaz, eso hiere con m�s fuerza que ninguna otra cosa al hombre moral. El imperativo de �ste, antes bien, reza: que lo que una vez existi�, a fin de reproducir de manera m�s bella el concepto �hombre�, tiene tambi�n que estar eternamente presente. Que los grandes momentos forman una cadena, que �stos, como una cordillera, unen a la humanidad a lo largo de milenios, que para m� lo m�s grande de un tiempo pasado tambi�n es grande, y que se cumpla la creencia, henchida de presentimiento, del ansia de gloria: tal es el pensamiento fundamental de la Cultura. En la exigencia de que lo grande debe ser eterno se inflama la terrible lucha de la Cultura; pues que todo lo dem�s que vive grita �no! Lo habitual, lo insignificante, lo ordinario, llenando todos los rincones del mundo, como pesada atm�sfera que todos nos vemos condenados a respirar, humeando alrededor de lo grande, se abalanza para ponerle trabas, apag�ndolo, asfixi�ndolo, envolvi�ndolo en turbiedad y confusi�n, obstaculizando el camino que lo grande debe recorrer hacia la inmortalidad. �Ese camino conduce a trav�s de cerebros humanos! A trav�s de los cerebros de miserables seres ef�meros, los cuales, sometidos a estrechas necesidades, emergen siempre de nuevo a las mismas penurias ya duras penas, por poco tiempo, apartan de s� la ruina. Quieren vivir, vivir algo -a cualquier precio. �Qui�n de entre ellos podr�a barruntar esta ardua carrera de antorchas, el solo medio por el que lo grande pervive? Y, con todo, despiertan siempre de nuevo unos cuantos que, con la vista puesta en esa grandeza, se sienten tan llenos de dicha que la vida humana se les aparece como una cosa magn�fica y les parece obligado que el m�s bello fruto de esta amarga planta sea saber que una vez hubo uno que altivo y estoico pas� por esta existencia, que otro lo hizo cavilosamente, y que un tercero con compasi�n, pero todos dejando como legado una sola ense�anza: que vive la existencia de la m�s bella de las maneras aquel que la tiene en poco. Si el hombre ordinario toma este lapso de ser con tal sombr�a seriedad, aquellos otros, en su viaje hacia la inmortalidad, supieron acabar en una risa ol�mpica o, al menos, en un sublime sarcasmo; a menudo bajaron con iron�a a su tumba -pues �qu� hab�a en ellos que pudiera ser sepultado? Los m�s audaces caballeros de entre estos �vidos de gloria, que creen encontrar su blas�n prendido a una constelaci�n, hay que buscarlos entre los fil�sofos. Su quehacer no los destina a un �p�blico�, a la excitaci�n de las masas ya la ruidosa aclamaci�n de sus contempor�neos; andar el camino en solitario es lo propio de su esencia. Su talento es el m�s raro y, tomado de cierta manera, el m�s antinatural en la Naturaleza, adem�s, incluso, de excluyente y hostil hacia los talentos de la misma especie. El muro de su autosuficiencia tiene que ser de diamante, si no ha de ser derribado y roto, pues todo est� en movimiento contra �l, hombre y Naturaleza. El viaje de �stos hacia la inmortalidad es m�s penoso y est� m�s plagado de obst�culos que ning�n otro, y, no obstante, nadie puede creer con mayor firmeza alcanzar su meta que precisamente el fil�sofo, porque no sabe en absoluto d�nde debe estar si no es sobre las alas ampliamente desplegadas de todos los tiempos; pues el desd�n de lo presente y de lo instant�neo reside en la �ndole de la consideraci�n filos�fica. El tiene la verdad; que la rueda del tiempo ruede hacia donde quiera, que nunca podr� escapar a la verdad. Es importante, por lo que toca a tales hombres, enterarse de que una vez vivieron. Jam�s cabr�a imaginar como una ociosa posibilidad la altivez del sabio Her�clito, el cual bien nos puede valer de ejemplo. Y es que, de por s�, cualquier af�n de conocimiento parece, conforme a su esencia, insatisfecho e insatisfactorio; de ah� que nadie, a menos que no haya sido instruido por la ciencia hist�rica, pueda llegar a creer en una tan regia estima de s� mismo, en una tan ilimitada convicci�n de ser el �nico afortunado pretendiente de la verdad. Tales hombres viven en su propio sistema solar; es ah� donde tambi�n hay que buscarlos. Tambi�n un Pit�goras o un Emp�docles se trataron a s� mismos con sobrehumano aprecio, es m�s, con un temor casi religioso; pero el lazo de la compasi�n, ligado a la gran convicci�n de la transmigraci�n de las almas y de la unidad de todo lo viviente, cond�joles de nuevo junto a los dem�s hombres, a la salvaci�n de �stos. Del sentimiento de soledad, empero, que penetraba al eremita del efesio templo de Artemisa, s�lo cabe barruntar algo, petrificado de espanto, en el m�s agreste yermo monta�oso. Ning�n sobrepujante sentimiento de emociones compasivas, ning�n deseo de ayuda y de salvaci�n emanan de �l: es como un astro sin atm�sfera. Su ojo, vuelto inflamado hacia adentro, mira extinguido y helado, cual mera apariencia, hacia afuera. Alrededor de �l, contra la fortaleza de su orgullo se estrellan las olas de la demencia y del desvar�o; �l, con asco, se aparta de ello. Pero tambi�n los hombres de �nimo sensible rehuyen a semejante m�scara tr�gica; en un apartado santuario, entre estatuas de dioses, junto a una arquitectura fr�a y grandiosa, puede un ser tal aparecer m�s concebible. Entre los hombres fue Her�clito, en cuanto hombre, algo inaudito; y si ciertamente era visto cuando prestaba atenci�n al juego de los ni�os bulliciosos, al hacerlo, no obstante, meditaba en lo que un mortal jam�s hubiera meditado en circunstancia pareja -en el juego del gran ni�o-mundo Zeus y en la eterna burla de la destrucci�n y el surgimiento del mundo. No hubo menester de los hombres, tampoco para conocer; todo lo que acaso de ellos pudiera aprenderse no le concerni� en absoluto, como tampoco lo que los dem�s sabios, antes de �l, se esforzaron en indagar. �Me he buscado y escudri�ado a m� mismo�, dijo con una sentencia con la que se designaba la consulta a un or�culo: como si fuera �l quien en verdad diera acabado cumplimiento a aquella d�lfica sentencia �con�cete a ti mismo�, �l y nadie m�s. Lo que, empero, escuch� de este or�culo, eso lo tiene por sabidur�a inmortal y eternamente digna de ser desentra�ada, en el mismo sentido en el que son inmortales las palabras prof�ticas de la Sibila. Eso es bastante para la humanidad m�s lejana: que �sta procure que ello le sea desentra�ado como si de las sentencias de un or�culo se tratase, al igual que �l, al igual que el propio dios d�lfico, �no dice ni oculta�. Aunque ello sea por �l anunciado �sin risa ni ornato ni mirra�, sino con �espumeante boca�, tiene que penetrar hasta los miles de a�os del porvenir. Pues que el mundo ha eternamente menester de la verdad, as� ha eternamente menester de Her�clito, si bien �l no tiene necesidad del mundo. �Qu� le importa a �l su gloria! ��La gloria entre los mortales siempre pasajeros!�, como exclama con sarcasmo. Eso es algo para aedos y poetas, tambi�n para aquellos que antes de �l hubieron llegado a ser conocidos como varones �sabios� -que sean �stos los que deglutan el m�s delicioso bocado de su amor propio, que para �l este manjar es demasiado vulgar. Su gloria les importa algo a los hombres, no a �l; su amor propio es el amor a la verdad -y precisamente esta verdad le dice que la inmortalidad de los hombres ha menester de �l, no �l de la inmortalidad del hombre Her�clito. �La verdad! �Man�a visionaria de un dios! �Qu� les importa a los hombres la verdad! �Y qu� fue la �verdad� heracl�tea!. �Y qu� se hizo de ella? �Un sue�o desvanecido, borrado de los semblantes de la humanidad junto con otros sue�os! -�No fue ella la primera! Acaso un impasible demonio no sabr�a decir otra cosa de todo lo que nosotros con orgullosa met�fora denominamos �historia universal� �verdad� y �gloria� que estas palabras: �En alg�n apartado rinc�n del universo, derramado centelleante en un sinn�mero de sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto m�s arrogante y mendaz de la historia universal, pero, con todo, un minuto tan s�lo. Tras haber la Naturaleza alentado unas pocas veces, se congel� el astro, y los animales inteligentes tuvieron que morir. Y fue en buena hora: pues aunque ellos se pavonearan de haber conocido ya muchas cosas, sin embargo, finalmente hab�an acabado por descubrir, para gran decepci�n suya, que todo hab�anlo conocido err�neamente. Murieron y maldijeron la verdad al morir. Tal fue la �ndole de estos animales desesperados que hubieron inventado el conocimiento�. Tal ser�a la suerte del hombre, si es que s�lo fuera un animal que conoce; la verdad lo empujar�a a la desesperaci�n y al aniquilamiento, la verdad de estar eternamente condenado a la no-verdad. Al hombre solamente, empero, le corresponde la creencia en la verdad alcanzable, en la ilusi�n que se acerca merecedora de plena confianza. �No vive �l en realidad mediante un perpetuo ser enga�ado? �No le oculta la Naturaleza la mayor parte de las cosas, es m�s, justamente lo m�s cercano, por ejemplo, su propio cuerpo, del que no tiene m�s que una �conciencia� que se lo escamotea? En esta conciencia est� encerrado, y la Naturaleza tir� la llave. �Ay de la fatal curiosidad del fil�sofo que por un resquicio desea mirar una vez afuera y por debajo de la c�mara de su estado consciente! Acaso barrunte entonces c�mo el hombre descansa sobre lo voraz, lo insaciable, lo repugnante, lo despiadado, lo mort�fero, en la indiferencia de su ignorancia y, por as� decir, montado en sue�os a lomos de un tigre. �Dejad que siga montado�, exclama el arte. �Haced que despierte�, exclama el fil�sofo en el pathos de la verdad. Pero �l mismo se hunde, mientras cree sacudir al durmiente para que despierte, en una m�gica somnolencia m�s profunda a�n -acaso sue�e entonces con las �Ideas� o con la inmortalidad. El arte es m�s poderoso que el conocimiento, porque �l quiere la vida, y el segundo no alcanza como �ltima meta m�s que- el aniquilamiento. - PENSAMIENTOS SOBRE EL PORVENIR DE NUESTROS ESTABLECIMIENTOS DE ENSE�ANZA El lector del que espero algo tiene que poseer tres cualidades. Tiene que ser tranquilo y leer sin prisa. Tiene que abstenerse de intervenir a cada momento �l mismo y de hacer valer su �cultura�. No debe, por �ltimo, esperar al final, a modo de resultado, nuevos programas. No prometo ni programas ni nuevos planes de estudio para los institutos y las dem�s escuelas. Admiro, antes bien, la pujante naturaleza de quienes son capaces de recorrer el camino entero desde la profundidad de la empiria hasta la altura de los aut�nticos problemas de la Cultura, y de nuevo, desde all�, descender hasta las hondonadas de los m�s �ridos reglamentos y de los programas m�s minuciosos. Satisfecho, por el contrario, con haber escalado, entre jadeos, una monta�a bastante elevada y con poder disfrutar, en lo alto, de la vista m�s despejada, jam�s podr�, precisamente, dar satisfacci�n en este libro a los aficionados a los programas. Ciertamente, veo acercarse un tiempo en el que hombres cabales, al servicio de una formaci�n completamente renovada y depurada, y trabajando de consuno, se conviertan de nuevo en los legisladores de la educaci�n cotidiana � de la educaci�n que conduce precisamente a esa formaci�n �. Es probable que �stos tengan entonces que hacer nuevos programas; pero �qu� lejano est� ese tiempo! �Y qu� cosas no habr�n de suceder entre tanto! Acaso se encuentre entre ese tiempo y el presente la aniquilaci�n del Instituto, quiz�s incluso la aniquilaci�n de la Universidad, o, al menos, una transformaci�n tan completa de los susodichos establecimientos de ense�anza que pudiera suceder que sus antiguos programas apareciesen ante la posteridad como vestigios del tiempo de los palafitos. El libro est� destinado a los lectores tranquilos, a hombres que no se ven todav�a arrastrados por la prisa vertiginosa de nuestra atropellada �poca y que no sienten todav�a el servil placer id�latra de tirarse bajo sus ruedas; esto es, a hombres que no est�n todav�a habituados a sopesar el valor de cada cosa seg�n el tiempo ganado o perdido con ella. O sea � a muy pocos hombres. Estos, empero, �a�n tienen tiempo�; a �stos les es dado, sin sonrojarse ante s� mismos, encontrar y reunir los momentos m�s fecundos y vigorosos de su jornada para meditar sobre el porvenir de nuestra ense�anza; a �stos incluso les est� permitida la creencia de haber pasado el d�a de una manera verdaderamente provechosa y digna, es decir, en la meditatio generic futuri. Un hombre as� todav�a no ha desaprendido el h�bito de pensar cuando lee; todav�a conoce el secreto de leer entre l�neas; m�s a�n, es de un natural tan pr�digo que incluso reflexiona sobre lo que ha le�do � tal vez mucho despu�s de haber dejado el libro. Y no por cierto para escribir una recensi�n o un nuevo libro, sino simplemente as�, �por reflexionar! �Alegre derrochador! T� eres mi lector, pues ser�s lo bastante tranquilo como para emprender con el autor un largo camino cuyas metas �l no puede ver, aun teniendo que creer honradamente en ellas, para que una generaci�n posterior, acaso lejana, vea con sus ojos aquello a lo que nosotros tendemos a tientas, a ciegas y guiados s�lo por el instinto. Si, por el contrario, fuera el lector de la opini�n de que no hay m�s que dar un �gil salto o que actuar a la ligera; si pretendiese acaso haber alcanzado todo lo esencial mediante alguna nueva �organizaci�n� introducida por el Estado, en ese caso habremos de temer que no ha comprendido ni al autor ni el aut�ntico problema. Finalmente, se le hace la tercera y m�s importante exigencia, a saber, que de ning�n modo, a la manera del hombre moderno, se meta constantemente por medio �l mismo y haga valer su �cultura�, tal vez a guisa de medida, como si con ello estuviera en posesi�n de un criterio de todas las cosas. Nuestro deseo es que sea lo suficientemente cultivado como para tener en muy poca cosa su cultura, es m�s, como para mostrarse desde�oso con ella. Entonces probablemente le estar�a permitido encomendarse con ilimitada confianza a la direcci�n del autor, el cual, precisamente, no podr�a osar hablarle m�s que a partir del no-saber y del saber del no-saber. No otra cosa quiere este �ltimo que reivindicar para s�, con preferencia a los dem�s, un sentimiento fuertemente exacerbado en lo que toca a lo espec�fico de nuestra presente barbarie, a lo que en calidad de b�rbaros del siglo XIX nos distingue de otros b�rbaros. As� que, con este libro en la mano, va en busca de aquellos que se ven agitados por parejo sentimiento. �Dejad que os encuentre, vosotros solitarios, en cuya existencia creo! �Vosotros desprendidos, que padec�is en vosotros mismos las penas de la corrupci�n del esp�ritu alem�n ! �Vosotros contemplativos, cuyo ojo es incapaz de deslizarse, echando una presurosa ojeada, de una superficie a otra! �Vosotros de altas miras, a los que Arist�teles elogia diciendo que vais por la vida vacilantes y sin actuar, salvo cuando un grande honor y una grande obra os reclaman! A vosotros os exhorto. No os escond�is esta vez en el retiro de la caverna de vuestra distancia y de vuestro recelo. Pensad que este libro est� destinado a ser vuestro heraldo. Hasta el momento en el que vosotros mismos, vistiendo vuestras propias armas, os present�is en el campo de batalla: �qui�n entonces albergar�a todav�a el deseo de mirar hacia atr�s y fijarse en el heraldo que os llam�? Los modernos tenemos respecto de los griegos dos prejuicios que son como recursos de consolaci�n de un mundo que ha nacido esclavo y, que por lo mismo, oye la palabra esclavo con angustia: me refiero a esas dos frases la dignidad del hombre y la dignidad del trabajo. Todo se conjura para perpetuar una vida de miseria, esta terrible necesidad nos fuerza a un trabajo aniquilador, que el hombre (o mejor dicho, el intelecto humano), seducido por la Voluntad, considera como algo sagrado. Pero para que el trabajo pudiera ostentar leg�timamente este car�cter sagrado, ser�a ante todo necesario que la vida misma, de cuyo sostenimiento es un penoso medio, tuviera alguna mayor dignidad y alg�n valor m�s que el que las religiones y las graves filosof�as le atribuyen. �Y qu� hemos de ver nosotros en la necesidad del trabajo de tantos millones de hombres, sino el instinto de conservar la existencia, el mismo instinto omnipotente por el cual algunas plantas raqu�ticas quieren afianzar sus ra�ces en un suelo roquizo? En esta horrible lucha por la existencia s�lo sobrenadan aquellos individuos exaltados por la noble quimera de una cultura art�stica, que les preserva del pesimismo pr�ctico, enemigo de la naturaleza como algo verdaderamente antinatural. En el mundo moderno que, en comparaci�n con el mundo griego, no produce casi sino monstruos y centauros, y en el cual el hombre individual, como aquel extra�o compuesto de que nos habla Horacio al empezar su Arte Po�tica, est� hecho de fragmentos incoherentes, comprobamos a veces, en un mismo individuo, el instinto de la lucha por la existencia y la necesidad del arte. De esta amalgama artificial ha nacido la necesidad de justificar y disculpar ante el concepto del arte aquel primer instinto de conservaci�n. Por esto creemos en la dignidad del hombre y en la dignidad del trabajo. Los griegos no inventaban para su uso estos conceptos alucinatorios; ellos confesaban, con franqueza que hoy nos espantar�a, que el trabajo es vergonzoso, y una sabidur�a m�s oculta y m�s rara, pero viva por doquiera, a�ad�a que el hombre mismo era algo vergonzoso y lamentable, una nada, la sombra de un sue�o. El trabajo es una verg�enza porque la existencia no tiene ning�n valor en s�: pero si adornamos esta existencia por medio de ilusiones art�sticas seductoras, y le conferimos de este modo un valor aparente, a�n as� podemos repetir nuestra afirmaci�n de que el trabajo es una verg�enza, y por cierto en la seguridad de que el hombre que se esfuerza �nicamente por conservar la existencia, no puede ser un artista. En los tiempos modernos, las conceptuaciones generales no han sido establecidas por el hombre artista, sin por el esclavo: y �ste, por su propia naturaleza, necesita, para vivir, designar con nombres enga�osos todas sus relaciones con la naturaleza. Fantasmas de este g�nero, como dignidad del hombre y la dignidad del trabajo, son engendros miserables de una humanidad esclavizada que se quiere ocultar a si misma su esclavitud. M�seros tiempos en que el esclavo usa de tales conceptos y necesita reflexionar sobre s� mismo y sobre su porvenir. �Miserables seductores, vosotros, los que hab�is emponzo�ado el estado de inocencia del esclavo, con el fruto del �rbol de la ciencia! Desde ahora, todos los d�as resonar�n en sus o�dos esos pomposos t�picos de la igualdad de todos, o de los derechos fundamentales del hombre, del hombre como tal, o de la dignidad del trabajo, mentiras que no pueden enga�ar a un entendimiento perspicaz. Y eso se lo dir�is a quien no puede comprender a qu� altura hay que elevarse para hablar de dignidad, a saber, a esa altura en que el individuo, completamente olvidado de s� mismo y emancipado del servicio de su existencia individual, debe crear y trabajar. Y a�n en este grado de elevaci�n del trabajo, los griegos experimentaban un sentimiento muy parecido al de la verg�enza. Plutarco dice en una de sus obras, con instinto de neto abolengo griego, que ning�n joven de familia noble habr�a sentido el deseo de ser un Fidias al admirar en Pisa el J�piter de este escultor; ni de ser un Policleto cuando contemplaba la Hera de Argos; ni tampoco habr�a querido ser un Anacreonte, ni un Filetas, ni un Arquiloco, por mucho que se recrease en sus poes�as. La creaci�n art�stica, como cualquier otro oficio manual, ca�a para los griegos bajo el concepto poco significado de trabajo. Pero cuando la inspiraci�n art�stica se manifestaba en el griego, ten�a que crear y doblegarse a la necesidad del trabajo. Y as� como un padre admira y se recrea en la belleza y en la gracia de sus hijos, pero cuando piensa en el acto de la generaci�n experimenta un sentimiento de verg�enza, igual le suced�a al griego. La gozosa contemplaci�n de lo bello no le enga�� nunca sobre su destino, que consideraba como el de cualquiera otra criatura de la naturaleza, como una violenta necesidad, como una lucha por la existencia. Lo que no era otro sentimiento que el que le llevaba a ocultar el acto de la generaci�n como algo vergonzoso, si bien, en el hombre, este acto ten�a una finalidad mucho m�s elevada que los actos de conservaci�n de su existencia individual: este mismo sentimiento era el que velaba el nacimiento de las grandes obras de arte, a pesar de que para ellos estas obras inauguraban una forma m�s alta de existencia, como por el acto gen�sico se inaugura una nueva generaci�n. La verg�enza parece, pues, que nace all� donde el hombre se siente mero instrumento de formas o fen�menos infinitamente m�s grandes que �l mismo como individuo. Y con esto hemos conseguido apoderamos del concepto general dentro del que debemos agrupar los sentimientos que los griegos experimentaban respecto del trabajo y de la esclavitud. Ambos eran para ellos una necesidad vergonzosa ante la cual se sent�a rubor, necesidad y oprobio a la vez. En este sentimiento de rubor se ocultaba el reconocimiento inconsciente de que su propio fin necesita de aquellos supuestos, pero que precisamente en esta necesidad estriba el car�cter espantoso y de rapi�a que ostenta la esfinge de la naturaleza, a quien el arte ha representado con tanta elocuencia en la figura de una virgen. La educaci�n, que ante todo es una verdadera necesidad art�stica, se basa en una raz�n espantosa; y esta raz�n se oculta bajo el sentimiento crepuscular del pudor. Con el fin de que haya un terreno amplio, profundo y f�rtil para el desarrollo del arte, la inmensa mayor�a, al servicio de una minor�a y m�s all� de sus necesidades individuales, ha de someterse como esclava a la necesidad de la vida a sus expensas, por su plus de trabajo, la calase privilegiada ha de ser sustra�da a la lucha por la existencia, para que cree y satisfaga un nuevo mundo de necesidades. Por eso hemos de aceptar como verdadero, aunque suene horriblemente, el hecho de que la esclavitud pertenece a la esencia de una cultura; �sta es una verdad, ciertamente, que no deja ya duda alguna sobre el absoluto valor de la existencia. Es el buitre que roe las entra�as de todos los Prometeos de la cultura. La miseria del hombre que vive en condiciones dif�ciles debe ser aumentada, para que un peque�o n�mero de hombres ol�mpicos pueda acometer la creaci�n de un mundo art�stico. Aqu� esta la fuente de aquella rabia que los comunistas y socialistas, as� como sus p�lidos descendientes, la blanca raza de los �liberales� de todo tiempo, han alimentado contra todas las artes, pero tambi�n contra la Antig�edad cl�sica. Si realmente la cultura quedase al capricho de un pueblo, si en esta punto no actuasen fuerzas ineludibles que pusieran coto al libre albedr�o de los individuos, entonces el menosprecio de la cultura, la apoteosis de los pobres de esp�ritu, la iconoclasta destrucci�n de las aspiraciones art�sticas ser�a algo m�s que la insurrecci�n de las masas oprimidas contra las individualidades amenazadoras; ser�a el grito de compasi�n que derribara los muros de la cultura; el anhelo de justicia, de igualdad en el sufrimiento superar�a a todos los dem�s anhelos. De hecho, en varios momentos de la historia un exceso de compasi�n ha roto todos los diques de la cultura; un iris de misericordia y de paz empieza a lucir con los primeros fulgores del cristianismo, y su mas bello fruto, el Evangelio de San Juan, nace a esta luz. Pero se dan tambi�n casos en que, durante largos per�odos, el poder de la religi�n ha petrificado todo un estadio de cultura, cortando con despiadada tijera todos los reto�os que quer�an brotar. Pero no debemos olvidar una cosa: la misma crueldad que encontramos en el fondo de toda cultura, yace tambi�n en el fondo de toda religi�n y en general, en todo poder, que siempre es malvado; y as� lo comprendemos claramente cuando vemos que una cultura destroza o destruye, con el grito de libertad, o por lo menos de justicia, el baluarte fortificado de las reivindicaciones religiosas. Lo que en esta terrible constelaci�n de cosas quiere vivir, o mejor, debe vivir, es, en el fondo, un trasunto del entero contraste primordial, del dolor primordial que a nuestros ojos terrestres y mundanos debe aparecer insaciable apetito de la existencia y eterna contradicci�n en el tiempo, es decir: como devenir. Cada momento devora al anterior, cada nacimiento es la muerte de innumerables seres, engendrar la vida y matar es una misma cosa. Por esto tambi�n debemos comparar la cultura con el guerrero victorioso y �vido de sangre que unce a su carro triunfal, como esclavos, a los vencidos, a quienes un poder bienhechor ha cegado hasta el punto de que, casi despedazados por las ruedas del carro, exclaman a�n: �dignidad del trabajo! �Dignidad del hombre! La cultura, como exuberante Cleopatra, echa perlas de incalculable valor en su copa: estas perlas son las l�grimas de compasi�n derramadas por los esclavos y por la miseria de los esclavos. Las miserias sociales de la �poca actual han nacido de ese car�cter de ni�o mimado del hombre moderno, no de la verdadera y profunda piedad por los que sufren; y si fuera verdad que los griegos perecieron por la esclavitud, es mucho m�s cierto que nosotros pereceremos por la falta de esclavitud; esclavitud que ni al cristianismo primitivo, ni a los mismos germanos les pareci� extra�a, ni mucho menos reprobable. �Cu�n digna nos parece ahora la servidumbre de la Edad Media, con sus relaciones jur�dicas de subordinaci�n al se�or, en el fondo fuertes y delicadas, con aquel sabio acotamiento de su estrecha existencia - �cu�n digna-, y cu�n reprensible! As�, pues, el que reflexione sin prejuicios sobre la estructura de la sociedad, el que se la imagine como el parto doloroso y progresivo de aquel privilegiado hombre de la cultura a cuyo servicio se deben inmolar todos los dem�s, ese ya no ser� v�ctima del falso esplendor con que los modernos han embellecido el origen y la significaci�n del Estado. �Qu� puede significar para nosotros el Estado, sino el medio de realizar el proceso social antes descrito, asegur�ndole un libre desarrollo? Por fuerte que sea el instinto social del hombre, s�lo la fuerte grapa del Estado sirve para organizar, a las masas de modo que se pueda evitar la descomposici�n qu�mica de la sociedad, con su moderna estructura piramidal. �Pero de d�nde surge este poder repentino del Estado cuyos fines escapan a la previsi�n y al ego�smo de los individuos? �C�mo nace el esclavo, ese topo de la cultura? Los griegos nos lo revelaron con su certero instinto pol�tico, que aun en los estadios m�s elevados de su civilizaci�n y humanidad no ces� de advertirles con acento bronc�neo: �el vencido pertenece al vencedor, con su mujer y sus hijos, con sus bienes y con su sangre. La fuerza se impone al derecho, y no hay derecho que en su origen no sea demas�a, usurpaci�n violenta�. Aqu� volvemos a ver con qu� despiadada dureza forja la naturaleza, para llegar a ser sociedad, el cruel instrumento del Estado, es decir, aquel conquistador de f�rrea mano, que no es m�s que la objetivaci�n del mencionado instinto. En la indefinible grandeza y poder�o de tales conquistadores, vislumbra el observador que s�lo son un medio del que se sirve un designio que en ellos se revela, pero que a la vez ellos mismos desconocen. Corno si de ellos emanase un efluvio m�gico de voluntad, misteriosamente se les rinden las otras fuerzas menos poderosas, las cuales manifiestan, ante la repentina hinchaz�n de aquel poderoso alud, bajo el hechizo de aquel n�cleo creador, una afinidad desconocida hasta entonces. Cuando ahora vemos qu� poco se preocupan los s�bditos de las naciones del terrible origen del Estado, hasta el punto de que sobre ninguna clase de acontecimientos nos instruye menos la historia que sobre aquellas usurpaciones violentas y repentinas, te�idas de sangre, y por lo menos en un punto inexplicables; cuando vemos que antes bien la magia de este poder en formaci�n alivia los corazones, con el presentimiento de un oculto y profundo designio, all� donde la fr�a raz�n s�lo ve una suma de fuerzas; cuando se considera el Estado fervorosamente como punto de culminaci�n de todos los sacrificios y deberes de los individuos, nos convencemos de la enorme necesidad del Estado, sin el cual la naturaleza no podr�a llegar a redimirse por la virtud y el poder del genio. Este goce instintivo en el Estado, �cu�n superior es a todo conocimiento! Podr�a creerse que una criatura que reflexionase sobre el origen del Estado buscar�a su salud lejos de �ste. �Y d�nde no hallar�amos las huellas de su origen, los pa�ses devastados, las ciudades destruidas, los hombres convertidos en salvajes, los pueblos destruidos por la guerra? El Estado, de vergonzoso origen, y para la mayor parte de los hombres manantial perenne de esfuerzos, tea devastadora de la humanidad en per�odos intermitentes, es, sin embargo, una palabra ante la cual nos olvidamos de nosotros mismos, un grito que ha impulsado a las m�s heroicas haza�as, y quiz�-, el objeto m�s alto y sublime para la masa ciega y ego�sta, que s�lo se reviste de un gesto supremo de grandeza en los momentos m�s cr�ticos de la vida del Estado. Pero los griegos aparecen ante nosotros, ya a priori, precisamente por la grandeza de su arte, como los hombres pol�ticos por excelencia; y en verdad, la historia no nos presenta un segundo ejemplo de tan prodigioso desarrollo de los instintos pol�ticos, de tal subordinaci�n de todos los dem�s intereses al inter�s del Estado, si no es acaso, y por analog�a de razones, el que dieron los hombres del Renacimiento en Italia. Tan excesivo era en los griegos dicho instinto, que continuamente se vuelve contra ellos mismos y clava sus dientes en su propia carne. Ese celo sangriento que vemos extenderse de ciudad en ciudad, de partido en partido; esta ansia homicida de aquellas peque�as contiendas; la expresi�n triunfal de tigres que mostraban ante el cad�ver del enemigo; en suma, la incesante renovaci�n de aquellas escenas de la guerra de Troya, en cuya contemplaci�n se embriagaba Homero como puro heleno, �qu� significa toda esta barbarie del Estado griego, de d�nde saca su disculpa ante el tribunal de la eterna justicia? Ante �l aparece altivo y tranquilo el Estado y de su mano conduce a la mujer radiante de belleza, a la sociedad griega. Por esta Helena hizo aquella guerra, �qu� juez venerable la condenar�a? En esta misteriosa relaci�n que aqu� se�alarnos entre Estado y Arte, instintos pol�ticos y creaci�n art�stica, campo de batalla y obra de arte, entendemos por Estado, como ya hemos dicho, el v�nculo de acero que rige el proceso social; porque sin Estado, en natural bellum omnium contra omnes, la sociedad poco puede hacer y apenas rebasa el c�rculo familiar. Pero cuando poco a poco va form�ndose el Estado, aquel instinto del bellum omnium contra omnes se concentra en frecuentes guerras entre los pueblos y se descarga en tempestades no tan frecuentes, pero m�s poderosas. En los intervalos de estas guerras, la sociedad, disciplinada por sus efectos, va desarrollando sus g�rmenes, para hacer florecer, en �pocas apropiadas, la exuberante flor del genio. Ante el mundo pol�tico de los helenos, yo no quiero ocultar los recelos que me asaltan de posibles perturbaciones para el arte y la sociedad en ciertos fen�menos semejantes de la esfera pol�tica. Si imagin�ramos la existencia de ciertos hombres, que por su nacimiento estuvieran por encima de los instintos populares y estatales, y que, por consiguiente, concibieran el Estado s�lo en su propio inter�s, estos hombres considerar�an necesariamente como �ltima finalidad del Estado la convivencia arm�nica de grandes comunidades pol�ticas, en las cuales se les permitiera, sin limitaci�n de ninguna clase, abandonarse a sus propias iniciativas. Imbuidos de estas ideas fomentar�an aquella pol�tica que mayor posibilidad de triunfo ofreciera a estas iniciativas, siendo, por el contrario, incre�ble que se sacrificaran por algo contrario a sus ideales; por ejemplo, por un instinto inconsciente, porque en realidad carecer�an de tal instinto. Todos los dem�s ciudadanos del Estado siguen ciegamente su instinto estatal; s�lo aquellos que se�orean este instinto saben lo que quieren del Estado y lo que a ellos debe proporcionar el Estado. Por esto es completamente inevitable que tales hombres adquieran un gran influjo, mientras que todos los dem�s sometidos al yugo de los fines inconscientes del Estado no son sino meros instrumentos de tales fines. Ahora bien, para poder conseguir por medio del Estado la consecuci�n de sus fines individuales, es ante todo necesario que el Estado se vea libre de las convulsiones de la guerra, cuyas consecuencias incalculables son espantosas, para de este modo poder gozar de sus beneficios; y por esto procuran del modo m�s consciente posible, hacer imposible la guerra. Para esto es preciso, en primer t�rmino, debilitar y cercenar las distintas tendencias pol�ticas particulares, creando agrupaciones que se equilibren y aseguren el buen �xito de una acci�n b�lica, para hacer de este modo altamente improbable la guerra; por otra parte, tratan de sustraer la decisi�n de la paz y de la guerra a los poderes pol�ticos, para dejarla entregada al ego�smo de las masas o de sus representantes, por lo que a su vez tienen necesidad de ir sofocando paulatinamente los instintos mon�rquicos de los pueblos. Para estos fines, utilizan la concepci�n liberal-optimista, hoy tan extendida dondequiera que tiene sus ra�ces en el enciclopedismo franc�s y en la Revoluci�n francesa, es decir, en una filosof�a completamente antigermana, netamente latina, vulgar y desprovista de toda metaf�sica. Yo no puedo menos de ver, en el actual movimiento dominante de las nacionalidades, y en la coet�nea difusi�n del sufragio universal, los efectos predominantes del miedo a la guerra; y en el fondo de estos movimientos, los verdaderos medrosos, esos solitarios del dinero, hombres internacionales, sin patria, que dada su natural carencia de instinto estatal han aprendido a utilizar la pol�tica como instrumento burs�til, y el Estado y la sociedad como aparato de enriquecimiento. Contra los que de este lado quieren convertir la tendencia estatal, en tendencia econ�mica, s�lo hay un medio de defensa: la guerra y cien veces la guerra. En estos conflictos se pone de manifiesto que el Estado no ha nacido por el miedo a la guerra y como una instituci�n protectora de intereses individuales ego�stas, sino que inspirado en el amor de la patria y del pr�ncipe, constituye, por su naturaleza eminentemente �tica, la aspiraci�n hacia los m�s altos ideales. Si, por consiguiente, se�alo como peligro caracter�stico de la pol�tica actual el empleo de la idea revolucionaria al servicio de una aristocracia del dinero ego�sta y sin sentimiento del Estado, y la enorme difusi�n del optimismo liberal igualmente como resultado de la concentraci�n en algunas manos de la econom�a moderna y todos los males del actual estado de cosas, juntamente con la necesaria decadencia del arte, nacidas de aquellas ra�ces o creciendo con ellas, he de verme obligado a entonar el correspondiente Pean en honor de la guerra. Su arco sibilante resuena terrible, y aunque aparezca como la noche, es, sin embargo, Apolo, el dios consagrador y purificador del Estado. Pero primero, como sucede al principio de la Il�ada, ensaya sus flechas disparando sobre los mulos y los perros. Luego derriba a los hombres, y de pronto las hogueras elevan su llama al cielo repletas de cad�veres. Por consiguiente, debemos confesar que la guerra es para el Estado una necesidad tan apremiante como la esclavitud para la sociedad; �y qui�n podr�a desconocer esta verdad al indagar la causa del incomparable florecimiento del arte griego? El que considere la guerra y su posibilidad uniformada, la profesi�n militar, respecto de la naturaleza del Estado, que acabamos de describir, debe llegar al convencimiento de que por la guerra y en la profesi�n militar se nos da una imagen, o mejor dicho, un modelo del Estado. Aqu� vemos, como efecto, el m�s general de la tendencia guerrera, una inmediata separaci�n y desmembraci�n de la masa ca�tica en castas militares, sobre la cual se eleva, en forma de pir�mide, sobre una capa inmensa de hombres verdaderamente esclavizados, el edificio de la sociedad guerrera. El fin inconsciente que mueve a todos ellos los somete al yugo y engendra a la vez en las m�s heterog�neas naturalezas una especie de transformaci�n qu�mica de sus cualidades singulares, hasta ponerlas en afinidad con dicho fin. En las castas superiores se observa ya algo m�s, a saber, aquello mismo que forma la m�dula de este proceso interior, la g�nesis del genio militar, en el cual hemos reconocido el verdadero creador del Estado. En algunos Estados, por ejemplo, en la constituci�n que Licurgo dio a Esparta, podemos ya observar la aparici�n de esta idea fundamental, la g�nesis del genio militar. Si ahora nos representarnos el Estado militar primitivo en su m�s violenta efervescencia, en su trabajo propio, y recordamos toda la t�cnica de la guerra, no podremos menos de rectificar los tan difundidos conceptos de la dignidad del hombre y de la dignidad del trabajo, pregunt�ndonos si el concepto de dignidad no corresponde tambi�n al trabajo que tiene por fin destruir a ese hombre digno y a los hombres a quienes est� encomendado este trabajo, o si debemos dejar a un lado este concepto, por lo contradictorio, siquiera cuando se trata de la misi�n guerrera del Estado. Yo cre�a que el hombre guerrero era un instrumento del genio militar y su trabajo un medio tambi�n de este genio; y que no como hombre absoluto y no genio, sino como instrumento de este genio, el cual puede arbitrar su destrucci�n como medio de realizar la obra de arte de la guerra, le correspond�a un cierto grado de dignidad, a saber, ser un instrumento digno del genio. Pero lo que aqu� exponemos en un ejemplo particular tiene una significaci�n universal: cada hombre, en su total actividad, s�lo alcanza dignidad en cuanto es, consciente o inconscientemente, instrumento del genio; de donde se deduce la consecuencia �tica de que el �hombre en s�, el hombre absoluto, no posee ni dignidad, ni derechos, ni deberes; s�lo como ser de fines completamente concretos, y al mismo tiempo inconscientes, puede el hombre encontrar una justificaci�n de su existencia. Seg�n esto, el Estado perfecto de Plat�n es algo m�s grande de lo que imaginan sus fervientes admiradores, para no referirme a la rid�cula expresi�n de superioridad -con que nuestros hombres cultos, hist�ricamente hablando, rechazan este fruto de la antig�edad. El verdadero fin del Estado, la existencia ol�mpica y la g�nesis y preparaci�n constante del genio, respecto del cual todos los dem�s hombres s�lo son instrumentos, medios auxiliares y posibilidades, es descubierto en aquella gran obra y descrito con firmes caracteres por una intuici�n po�tica. Plat�n hundi� su mirada en el campo espantosamente devastado de la vida del Estado y adivin� la existencia de algo divino en su interior. Crey� que esta part�cula divina se deb�a conservar y que aquel exterior rencoroso y b�rbaro no constitu�a la esencia del Estado; todo el fervor y sublimidad de su pasi�n pol�tica se condens� en esta fe, en este deseo, en esta divinidad. El hecho de que no figurara en la cima de su Estado perfecto el genio en su concepto general, sino como genio de la sabidur�a y de la ciencia, y arrojara de su Rep�blica al artista genial, fue una dura consecuencia de la doctrina socr�tico sobre el arte, que Plat�n, aun luchando contra s� mismo, hubo de hacer suya. Esta laguna meramente exterior y casi casual no nos debe impedir reconocer en la concepci�n total del Estado plat�nico el maravilloso jerogl�fico de una profunda doctrina esot�rica de significaci�n eterna de las relaciones entre el Estado y el Genio; y lo que acabamos de exponer en este proemio es nuestra interpretaci�n de aquella obra misteriosa.
As� vemos que los griegos, los hombres m�s humanos de la antig�edad, presentan ciertos rasgos de crueldad, de fiereza destructiva; rasgos que se reflejan de una manera muy visible en el grotesco espejo de aumento de los helenos, en Alejandro el Grande, pero que a nosotros los modernos, que descansamos en el concepto muelle de humanidad, nos comunica una sensaci�n de angustia cuando leemos su historia y conocemos su mitolog�a. Cuando Alejandro hizo taladrar los pies de Batis, el valiente defensor de Gaza, y at� su cuerpo vivo a las ruedas de su carro para arrastrarlo entre las burlas de sus soldados, esta soberbia se nos aparece como una caricatura de Aquiles, que trat� el cad�ver de H�ctor de una manera semejante; pero este mismo rasgo tiene para nosotros algo de ofensivo y cruel. Vemos aqu� el fondo tenebroso del odio. Este mismo sentimiento nos invade ante el espect�culo del insaciable encarnizamiento de los partidos griegos, por ejemplo, ante la revoluci�n de Corcira. Cuando el vencedor en una batalla de las ciudades establece, conforme al derecho de la guerra, la ciudadan�a de los hombres y vende a las mujeres y a los ni�os como esclavos, comprendemos, en la sanci�n de este derecho, que el griego consideraba como una seria necesidad dejar correr toda la corriente de su odio; en ocasiones como �stas se desahogan sus pasiones comprimidas y entumecidas; el tigre se despierta en ellos y en sus ojos brilla una crueldad voluptuosa. �Por qu� se complac�an los escultores griegos en representar hasta el infinito cuerpos humanos en tensi�n, cuyos ojos rebosaban de odio o brillaban en la embriaguez del triunfo; heridos que se retuercen de dolor, moribundos exhalando el �ltimo gemido? �Por qu� todo el pueblo griego se embriaga ante el cuadro de las batallas de la Il�ada? he temido muchas veces que nosotros no entendi�ramos esto de una manera suficientemente griega, que nos estremecer�amos si alguna vez lo entendi�ramos a la griega. �Pero qu� hay detr�s de todo el mundo hom�rico, cuna del mundo hel�nico? En �ste, la extraordinaria precisi�n art�stica de la l�nea, la calma y pureza del dibujo nos elevan sobre el asunto; los colores, por una extra�a ilusi�n art�stica, nos parecen m�s luminosos, m�s suaves, m�s calientes; sus hombres m�s simp�ticos y mejores; pero �por qu� temblamos cuando, desprendidos ya de la mano de Homero, nos internamos en el mundo prehom�rico? Entonces nos encontramos en la noche y en la oscuridad, tropezamos con los engendros de una fantas�a habituada a los horrible. �Qu� existencia terrestre reflejan aquellas leyendas teog�nicas repulsivas y terribles! Una vida en la cual reinan los hijos de la noche, la discordia, la concupiscencia, el enga�o, la vejez y la muerte. Recordemos el asfixiante ambiente de los poemas de Hes�odo, a�n m�s condensado y entenebrecido y sin ninguna de aquella suavidad y pureza, que irradiaba sobre la H�lade, de Delfos y de los distintos lugares de los dioses; mezclemos este aire pesado de la Beocia con la sombr�a sensualidad de los etruscos; esta realidad nos dar� entonces un mundo m�tico, en el que Urano, Cronos y Zeus y las luchas de los Titanes nos parecer�n un alivio; la lucha, en esta atm�sfera sospechosa, es la salud, la salvaci�n; la crueldad de la victoria es el punto culminante de la alegr�a de vivir. Y as� como en realidad el concepto del derecho griego se ha derivado del asesinato y del pecado de homicidio, la m�s noble cultura toma su guirnalda de triunfo del altar de este pecado. Aquella sombr�a �poca traza un surco sangriento por toda la historia griega. Los nombres de Orfeo, Museo y sus cultos, revelan a qu� consecuencias llevo la incesante contemplaci�n de un mundo de lucha y de crueldad, a la idea de la vanidad de la existencia, a la concepci�n de la vida como un castigo expiador, a la creencia en la identidad de la vida y la culpabilidad. Pero estas consecuencias no son espec�ficamente hel�nicas; en ellas vemos el contacto de la Grecia con la India y en general con el Oriente. El genio hel�nico ten�a ya preparada otra respuesta a la pregunta ��qu� significa una vida de guerra y de victoria?�; y esta respuesta la hallamos en toda la extensi�n de la historia griega. Para comprenderla, debemos partir de la consideraci�n de que el genio hel�nico acept� este instinto terrible y trat� de justificarlo, mientras que en el cielo �rfico palpita la idea de que una vida fundamentada en tal instinto no es digna de ser vivida. La lucha y el goce del triunfo fueron conocidos, y nada separa el mundo griego del nuestro tanto como la coloraci�n que de aqu� se deriva para ciertos conceptos �ticos, por ejemplo: los de la Discordia y la Envidia. Cuando el viajero Pausanias, en su peregrinaci�n por Grecia visit� el Helic�n, le fue mostrado un antiguo ejemplar del primer poema did�ctico de los griegos, Los trabajos y los d�as, de Hes�odo, escrito, en hojas met�licas y muy deteriorado por el tiempo y la intemperie. Pero vio que, al contrario de los ejemplares usuales, no conten�a en un extremo aquel peque�o himno a Zeus, sino que empezaba con la frase �dos diosas de la discordia hay en la tierra�. Es �ste uno de los m�s notables pensamientos hel�nicos, digno de escribirse en el p�rtico de la �tica griega. �Una de estas diosas merece tantas alabanzas de los inteligentes como la otra censuras, pues cada una de ellas tiene una disposici�n de �nimo distinta. Una de ellas predica las disputas enconadas y la guerra, �la crueldad! Ning�n mortal puede soportarla, y s�lo se le tributa culto bajo el peso de la necesidad y por el decreto de los inmortales. Esta, como la m�s vieja, engendra la negra noche; pero la otra fue puesta por Zeus, que dirige los destinos del mundo, sobre las ra�ces de la tierra y entre los hombres, porque era mejor. Tambi�n se encarga de impulsar al hombre desdichado al trabajo; y cuando uno ve que el otro posee la riqueza de que �l carece, se apresura a sembrar y plantar y proveer su casa; el vecino rivaliza con el vecino, que se afana por el bienestar de su casa. Buena es esta Eris para los hombres. Tambi�n el alfarero odia al alfarero y el carpintero al carpintero, el mendigo al mendigo y el cantor al cantor." Los eruditos no comprenden por qu� figuran en este lugar estos dos �ltimos versos que tratan del odium figulinum. A su juicio, las palabras rencor y envidia s�lo son apropiadas al car�cter de la mala Eris; por eso no vacilan en considerar tales versos como ap�crifos o puestos en este lugar por azar. Pero esta vez se han sentido inspirados por otra �pica distinta de la hel�nica; pues Arist�teles no sent�a ninguna repugnancia en aplicar estos versos a la buena Eris. Y no s�lo Arist�teles, sino toda la antig�edad pensaba sobre el rencor y la envidia de otra manera que nosotros, y participaba de los sentimientos de Hes�odo, que consideraba como mala aquella Eris que arrojaba a los hombres los unos contra los otros en luchas hostiles y destructoras, y al mismo tiempo alababa a otra Eris que alimentaba el celo, el rencor y la envidia entre los hombres, pero no los lanzaba al hecho de la destrucci�n, sino al atletismo. El griego es envidioso y consideraba esta cualidad, no como una falta, sino como el efecto de una divinidad bienhechora.�Qu� abismo �tico entre ellos y nosotros! Por ser envidioso, siente posarse sobre �l, con ocasi�n de cualquier demas�a de honores, riquezas, esplendor y felicidad, el ojo receloso de los dioses, y teme su envidia. Pero esta idea no lo aleja de los dioses, cuya importancia, por el contrario, estriba en que con ellos el hombre nunca puede contender, ese hombre que arde en rivalidades contra cualquiera otra criatura viviente. En la batalla de Thamyris con las musas, de Marsias con Apolo, en la tr�gica suerte de N�obe, vemos la espantosa rivalidad de dos poderes que nunca pueden entrar en colisi�n uno con otro: el dios y el hombre. Pero cuanto m�s grande y elevado es un griego, m�s luminosa es en �l la ardiente llama de la ambici�n y aquel instinto de rivalidad que siente contra todo el que recorre su mismo camino. Arist�teles hizo una vez una lista de tales luchas enemigas, en estilo grandilocuente; entre los ejemplos que all� figuran est� el de que un muerto puede inspirar a un vivo el sentimiento de la envidia. As� califica Arist�teles las relaciones del colofense Jen�fanes con Homero. No comprender�amos en toda su intensidad este ataque al h�roe nacional de la poes�a, si no pens�semos, como tambi�n pens� luego Plat�n, que la ra�z de esta acometida es el ansia monstruosa de ocupar el puesto del poeta derrocado y heredar su fama. Todo griego ilustre enciende la tea de la discordia; en cada gran virtud arde una nueva grandeza. Cuando el joven Tem�stocles no pod�a dormir pensando en los laureles de Milc�ades, su instinto, precozmente despierto, se desencadenaba en largas rivalidades con Ar�stides, por aquella genialidad instintiva que muestra en sus actos pol�ticos y que nos describe Tuc�dides.�Cu�n elocuente es aquel di�logo en el que a un afamado contrincante de Pericles le preguntamos qui�n era el mejor luchador de la ciudad, si �l o Pericles, a lo que contesta: �aun cuando yo lo derribo, niega que ha ca�do, consigue su intento y persuade a los que le ven caer�. Si queremos contemplar este sentimiento sin velo alguno, en su manifestaci�n m�s ingenua, el sentimiento de la necesidad de la lucha si ha de subsistir el Estado, recordemos el sentido primitivo del ostracismo; recordemos las palabras de los efesios con motivo del destierro de Hermodoro. �Entre nosotros ninguno ha de ser el mejor; si alguno lo es, que lo sea en otra parte y entre otras gentes.� �Y por qu� no ha de ser nadie el mejor? Porque entonces la lucha se acabar�a y desaparecer�a la suprema raz�n de ser del Estado hel�nico. Ulteriormente el ostracismo adquiri� otra significaci�n respecto de la lucha: se ech� mano del ostracismo cuando se temi� que alguno de los grandes jefes pol�ticos que tomaban parte en la lucha, en el fragor de �sta se sintiera tentado a emplear medios perjudiciales y perturbadores, peligrosos para el Estado. El sentido originario de esta singular instituci�n no es el de v�lvula, sino el de estimulante; se desterraba a los que sobresal�an para que se restablecieran los resortes de la lucha; es �sta una idea que se opone a nuestro exclusivismo del genio en el sentido moderno, pero que parte del supuesto de que en el orden natural de las cosas siempre hay varios genios, que se estimulan rec�procamente, aunque se mantengan dentro de los l�mites de la masa. Esta es la esencia de la idea hel�nica de la lucha: aborrece la hegemon�a de uno solo y teme sus peligros; quiere allegar, como medio de protecci�n contra el genio, un segundo genio. Por medio de la lucha es como se ha de acreditar toda cualidad sobresaliente, esto es lo que dice la pedagog�a popular hel�nica, mientras que los nuevos educadores nada temen tanto como el desencadenamiento de la llamada ambici�n. Aqu� se teme el ego�smo como lo malo en s�, con excepci�n de los jesuitas, que piensan en esto como los antiguos y por lo mismo son los mejores pedagogos de nuestro tiempo. Ellos parecen creer que el ego�smo, es decir, el inter�s individual es el m�s poderoso agente, pero consideran como bien y mal aquella que conviene a sus fines. Mas para los antiguos el fin de una educaci�n r�gida era el bienestar de todos, de la sociedad estatal. Cada ateniense, por ejemplo, deb�a desarrollar su individualidad en aquella medida que pod�a ser m�s �til a Atenas y que menos pudiera perjudicarla. No hab�a all� ambiciones inmoderadas ni descomedidas, como en las sociedades modernas; cada jovenzuelo pensaba en el bienestar de su ciudad natal, cuando se lanzaba, bien a la carrera, o a tirar o a cantar; quer�a aumentar su fama entre los suyos; su infancia ard�a en deseos de mostrarse en las luchas ciudadanas como un instrumento de salvaci�n para su patria; esto es lo que alimentaba la llama de su ambici�n, pero al mismo tiempo lo que la enfrentaba y la circunscrib�a. Por eso los individuos en la antig�edad eran m�s libres, porque sus fines eran m�s pr�ximos y m�s visibles. El hombre moderno, por el contrario, siente siempre ante sus pasos el infinito, como Aquiles el de los pies ligeros en el ejemplo de Zen�n el Eleata; el infinito le estorba, no puede alcanzar a la tortuga. Pero as� como los j�venes educados estaban sometidos a este procedimiento de concurso o lucha constante, as� tambi�n rivalizaban continuamente entre s� sus educadores. Los grandes m�sicos como P�ndaro y Sim�nides se miraban mutuamente de reojo; el sofista, sumo maestro de la antig�edad, contend�a con el sofista; el m�s generalizado procedimiento de ense�anza, el drama, le fue concedido al pueblo bajo la forma de grandes combates de los grandes artistas y m�sicos. �Admirable! Tambi�n el artista se encona con el artista. Y el hombre moderno nada teme m�s, en un artista, que la lucha personal, mientras que el griego no reconoc�a al artista m�s que en estos encuentros personales. All� donde el hombre moderno olfatea la m�cula de la obra de arte el heleno busca la fuente de su grandeza. Lo que, por ejemplo, en Plat�n es de mayor importancia art�stica en sus di�logos, en su mayor parte es el resultado de una rivalidad en el arte de la oratoria de los sofistas, los dram�ticos de aquel tiempo, hasta el punto de que pudo decir: �Ved, yo puedo hacer lo mismo que hacen mis �mulos, y lo hago mejor que ellos. Ning�n Prot�goras ha concebido mitos m�s bellos que yo, ning�n dram�tico ha dado vida a obras tan interesantes como el Simposion, ning�n orador ha concebido tan elocuentes discursos como yo en el Gorgias; pues bien, yo censuro todo esto y condeno todo arte imitativo. �S�lo la lucha me convirti� en sofista, en poeta, en orador!� �Qu� problemas plantea esto cuando pensamos en las relaciones de la lucha con la concepci�n de la obra de arte! Si, por el contrario, eliminamos la lucha de la vida griega, vemos al punto en aquel abismo prehom�rico la cruel ferocidad del odio y de la sed de destrucci�n. Este fen�meno se da muy frecuentemente por desgracia, cuando una gran personalidad es declarada hors de concours por un glorioso hecho a juicio de sus conciudadanos, sustray�ndose de este modo a la lucha repentinamente. El efecto casi siempre es terrible; y si de este efecto sacamos la conclusi�n de que el griego fue incapaz de soportar la gloria y la felicidad, hablar�amos con m�s propiedad diciendo que no pod�a soportar la fama sin lucha ulterior ni la felicidad una vez terminada la lucha. No hay ejemplo m�s elocuente que la suerte final de Milc�ades, colocado en una cima solitaria por su incomparable victoria de Marat�n, y elevado sobre cualquier otro guerrero: all� se entreg� a sus insaciables deseos de venganza contra uno de sus conciudadanos, por el que sent�a un antiguo resentimiento. Por satisfacer estos deseos de venganza renunci� a la gloria, al poder, a las dignidades y hasta se deshonr�. Sintiendo su fracaso, se entreg� a las m�s indignas maquinaciones. Entabl� relaciones �ntimas e imp�as con Timo, una sacerdotisa de Dem�ter, y hollaba de noche el sagrado templo en el que no se permit�a entrar a hombre alguno. Despu�s de haber saltado los muros y cuando se acercaba al sagrario de la diosa, sinti� de repente un terror singular; descompuesto y casi sin sentido, se sinti� lanzado otra vez por encima de los muros, y cay� sin movimiento y gravemente herido. El cerco hubo de ser levantado, el tribunal popular le esperaba, y una vergonzosa muerte manch� el final de una vida heroica, oscurecida ante la posteridad. Despu�s de la batalla de Marat�n se hab�a apoderado de �l la envidia del cielo. Y esta envidia divina se encendi� cuando miraba a los hombres sin rivalidad alguna, desde la solitaria cima de su fama. No ten�a a su lado sino los dioses, y por esto se declar� contra ellos. Pero �stos le condujeron a la comisi�n de un delito contra el pudor y en �l sucumbi�. Notemos ahora que as� como Milc�ades sucumbi�, sucumbieron tambi�n los m�s prestigiosos Estados griegos, cuando por el m�rito la fortuna llegaron despu�s de una gloriosa lid al templo de la Victoria. Atenas, que hab�a atentado contra la independencia de sus aliados, y castigaba con rigor las insurrecciones de los oprimidos; Esparta, que despu�s de la batalla de Egospotamos hac�a sentir de dura y cruel manera su supremac�a sobre la H�lade, precipit� tambi�n su ca�da por delitos como el de Milc�ades. Todo lo cual es prueba de que sin envidia, sin rivalidad, sin ambici�n combatiente, el Estado hel�nico, como el hombre hel�nico, degeneran. Se hacen malos y crueles, vengativos e imp�os; en una palabra, se vuelven prehom�ricos, y entonces basta un terror p�nico para conducirlos al abismo y destrozarlos. Esparta y Atenas se entregan a los persas, como hab�an hecho Tem�stocles y Alcib�ades; revelan su helenismo cuando han renunciado a la m�s noble idea hel�nica, la lucha; y entonces Alejandro, la abreviatura y la copia m�s grosera de la historia griega, inventa el Panhelenismo y la llamada Helenizaci�n. LA RELACI�N DE LA FILOSOF�A SCHOPENHAUERIANA CON UNA CULTURA ALEMANA En la querida abyecta Alemania se halla actualmente la cultura rebajada a un estado de degradaci�n tal, reina de manera tan desvergonzada la envidia por todo lo grande, y el tumulto generalizado de los que se apresuran en pos de la �felicidad� retumba de manera tan ensordecedora, que hay que tener una firme creencia, casi en el sentido del credo quia absurdum est, para poder aqu� depositar todav�a alguna esperanza en una Cultura por hacerse y, sobre todo, para poder trabajar en favor de la misma � ejerciendo la docencia p�blica, frente a la �p�blica opini�n� de la prensa �. Con violencia tienen que liberarse aquellos que se preocupan con imperecedero desvelo por el pueblo del acoso de lo que es de imperiosa actualidad y vigencia para aparentar que lo cuentan entre las cosas indiferentes. Tienen que aparentar esto porque quieren pensar y porque un espect�culo repulsivo, a m�s de un confuso estruendo, mezclado incluso con los toques de trompeta de la gloria b�lica, son un estorbo para pensar; pero, ante todo, porque quieren creer en lo alem�n y porque con esta creencia perder�an su fuerza. �Que no se les censure a estos creyentes si tomando mucha distancia y desde lo alto miran hacia abajo, a su tierra de promisi�n! Es que se averg�enzan de las experiencias a las que se expone el ben�volo extranjero cuando actualmente vive entre alemanes y tiene que sorprenderse de lo poco que se corresponde la vida alemana con esos grandes individuos, con esas obras y acciones que �l, en su benevolencia, aprendiera a honrar. Ah� donde el alem�n no es capaz de elevarse hasta lo grande produce una impresi�n menos que mediocre. Incluso la afamada ciencia alemana, en la que un conjunto de las m�s �tiles virtudes dom�sticas y familiares, como la fidelidad, la contenci�n, la aplicaci�n, la modestia o la pulcritud aparecen trasladadas a un aire m�s libre y, en cierto modo, transfiguradas, sin embargo, no es en absoluto el resultado de estas virtudes; considerado desde cerca, el motivo que impulsa al conocimiento sin trabas es en Alemania algo mucho m�s parecido a una carencia, a un defecto o a un vac�o que a una sobreabundancia de fuerzas, casi como consecuencia de una vida menesterosa, falta de forma y contraria a lo viviente; y m�s a�n, como una huida de la mezquindad moral y de la maldad, a las que el alem�n, sin semejantes desv�os, est� sujeto y que tambi�n a pesar de la ciencia, es m�s, aun en la ciencia, a menudo se manifiestan. En materia de estrechez de miras en el vivir, el conocer o el juzgar son los alemanes unos entendidos, en su calidad de verdaderos virtuosos de lo adocenado; si alguno quiere llevarlos m�s all� de s� mismos hacia lo sublime, se hacen pesados como el plomo, y como pesos cuelgan de sus verdaderos grandes hombres, a fin de bajar a �stos del �ter junto a s� y rebajarlos a su propia indigente indigencia. Acaso no sea esta confortable mediocridad m�s que la corrupci�n de una genuina virtud alemana � de un �ntimo recogimiento en lo singular, peque�o y pr�ximo y en los misterios del individuo � pero esta virtud enmohecida es actualmente m�s da�ina que el vicio m�s patente; en especial, desde el momento en que se ha llegado incluso a tomar alegre conciencia de esta cualidad hasta el extremo de la glorificaci�n literaria de s� mismo. Ahora se estrechan p�blicamente la mano los �cultivados� entre los, como es sabido, tan cultivados alemanes y los �aburguesados� entre los, como es sabido, tan incultos alemanes y llegan a un mutuo acuerdo sobre la manera en que en adelante se tendr� que escribir, hacer poes�a, pintar, componer m�sica y hasta filosofar, y es m�s, gobernar incluso, a fin de no alejarse demasiado de la �cultura� de los primeros ni aproximarse excesivamente al �confort� de los segundos. A esto se llama actualmente �la Cultura alemana de la actualidad�; en donde lo �nico que quedar�a por averiguar es en qu� caracter�stica es dable reconocer al susodicho �cultivado�, una vez que sabemos que su hermano de leche, el adocenado burgu�s alem�n, se da actualmente a conocer as� mismo, sin verg�enza y, por as� decir, perdida ya su inocencia, present�ndose ante todo el mundo como el que es. El cultivado es actualmente, ante todo, hist�ricamente culto: por medio de su conciencia hist�rica se salva a s� mismo de lo elevado; algo que el burgu�s consigue por medio de su �confort�. Ya no es el entusiasmo provocado por la historia � como, sin embargo, imaginara Goethe�, sino precisamente el embotamiento de todo entusiasmo la actual meta de estos admiradores del nil admirari, cuando buscan comprenderlo todo hist�rica-mente; a ellos, empero, habr�a que espetarles: ��Vosotros sois los bufones de todos los siglos! �La historia no os confiar� m�s que aquellas cosas dignas de vosotros! El mundo ha estado en todo tiempo plagado de trivialidades y de nimiedades: son �stas y nada m�s que �stas las que se descubren a vuestro apetito hist�rico. Os pod�is abalanzar, cual mir�ada, sobre una �poca � que despu�s pasar�is tanta hambre como antes y os podr�is gloriar de la �ndole de vuestra salud fam�lica. Illam ipsam quam iactant sanitatem non firmitate sed ieiunio consequuntur (Dial. De Oratore, c. 25). Todo lo esencial la historia lo ha callado a vosotros; al contrario, con sorna e invisible se ten�a a vuestro lado, y en manos de uno pon�a la acci�n de un Estado, a otro entregaba un despacho de embajada, y a un tercero un a�o o una etimolog�a o una urdimbre de actos. �De veras cre�is poder sumar la historia entera como si de un ejemplo de adici�n se tratase y consider�is suficientes a tal fin vuestro sentido com�n y vuestra formaci�n matem�tica? �Cu�l no ha de ser vuestro resquemor al o�r que hay otros que hablan de cosas, sacadas de tiempos sobradamente conocidos, que nunca jam�s llegar�is a comprender!�. Si ahora a esta cultura que se llama a s� misma hist�rica, horra de todo entusiasmo, y a la adocenada actividad del peque�o burgu�s, enemiga y despreciativa de todo lo grande, se les une ese tercer aliado brutal y acalorado �el pelot�n de los que se apresuran en pos de la �felicidad��, entonces de esto resulta in summa un griter�o tan confuso y una turbamulta tan desquiciadora, que el pensador huye con las orejas taponadas y los ojos vendados a la m�s solitaria selva � all� donde le es dado ver lo que esos otros no ver�n jam�s, donde tiene que escuchar lo que desde todas las profundidades de la Naturaleza y desde las estrellas le interpela con su son. Aqu� conversa con los grandes problemas que acuden a su compa��a y cuyas voces de cierto resuenan de manera tan turbadora y terrible como ahist�rica y eterna. El hombre muelle rehuye espantado su fr�o h�lito, y el calculador pasa a trav�s suyo sin notarlas. Pero el �cultivado� corre la peor suerte, �l que, de cuando en cuando, conforme a su �ndole, se atarea seriamente con esas voces. Para �l estos fantasmas se metamorfosean en quimeras conceptuales yen hueras figuras tonales. Al ir a atraparlas, se imagina tener la filosofia, para buscarlas, se afana trasteando ac� y all� en la llamada historia de la filosofia � y cuando finalmente ha reunido y apilado con esmero toda una nube de tales abstracciones y esquemas, acaso llegue a sucederle que un verdadero pensador se cruce en su camino y que la desbarate � de un soplo. �Desesperada contrariedad �sta de ocuparse en calidad de hombre �cultivado� con la filosof�a! De tiempo en tiempo ciertamente le parece que la imposible uni�n de la filosofia con lo que actualmente se pavonea como �Cultura alemana� se hubiera hecho posible; una cierta h�brida criatura juguetea y coquetea entre ambas esferas y embrolla ac� y acull� a la fantas�a. Mientras tanto, empero, es menester dar a los alemanes, si no quieren dejarse embrollar, un consejo. Que en relaci�n con todo lo que actualmente llaman �cultura� se hagan esta pregunta: �es esto la esperada Cultura alemana, tan grave y creadora, tan redentora para el esp�ritu alem�n, tan purificadora para las virtudes alemanas que su �nico fil�sofo en este siglo, Arthur Schopenhauer, tuviera que adherirse a ella? Aqu� ten�is al fil�sofo � ibuscad ahora la Cultura que le corresponde! Y si pod�is vislumbrar qu� especie de Cultura tendr�a que ser la que se correspondiera con un fil�sofo semejante, entonces, en esta vislumbre, habr�is ya, por lo que toca a toda vuestra cultura y a vosotros mismos � �sentenciado! 
|
| Actividades |
|
3�A 3�B 3�C 3�D 4�A 4�B 4�C 4�D |
| Otros Sitios de Inter�s |
| Ocio Filos�fico |
|
Marques de Sade George Bataille Boris Vian Antonin Artaud Charles Baudelaire Althusser Giles Deleuze Stultifera Navis 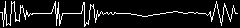
|
 Cuando se habla de humanidad. se piensa en lo que separa
Cuando se habla de humanidad. se piensa en lo que separa 


