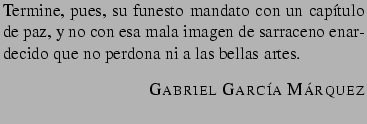
Juan Goytisolo
1981
El siguiente texto es un extracto de la edición de 1998, publicada por Alfaguara en su colección Alfaguara Bolsillo (ISBN:84-204-8229-3. Depósito legal: M-23.599-1998.)
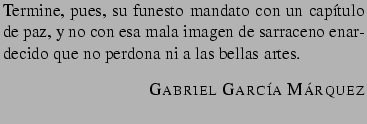
En 1936 apareció en Barcelona un libro de la escritora Aurora Bertrana titulado En el Marroc sensual y fanàtic. Si saco a relucir este volumen, hoy justamente olvidado, se debe tan sólo a su dudoso mérito de reunir en la portada los adjetivos que compendian lo viejos clichés y estereotipos occidentales tocante a la civilización musulmana: desde su irrupción en el horizonte de la cristiandad en el siglo VII, el islam ha sido descrito en efecto por la abrumadora mayoría de los escritores europeos como religión de una lascivia sin freno y una bárbara, congénita intolerancia.
La integración de la sensualidad «permitida» en el marco de la doctrina islámica chocó ab initio con la concepción paulina y ambrosiana del cuerpo, fundada en el anatema de los placeres carnales. Mientras el cristianismo concibe el celibato como un posible ideal religioso y el matrimonio como mera concesión a la debilidad humana, el musulmán acepta la poligamia siempre y cuando el varón procure sustento y ayuda a las mujeres con quienes contrae nupcias. Dice el Corán: «Vuestras esposas son vuestro campo: cultivadlas todas las veces que os plazca: consagradles vuestros corazones» (II, 223). En consecuencia, para los alfaquíes y poetas árabes, que «el amor se adueñe de uno cosa natural es». El amor, dirá Ibn Hazm, «no está reprobado por la fe ni vedado en la santa Ley, por cuanto los corazones se hallan en las manos de Dios». Incluso un místico como Ibn Arabi entenderá el coito como la «forma de unión más perfecta» entre las almas. Los numerosos tratados árabes sobre la cópula carnal y artes amatorias conjugan azoras y hádices con fórmulas y recetas afrodisiacas. Como reza la introducción de la famosa obra del imán Nefzawi, El jardín perfumado, «Gracias sean dadas a Dios, que ha situado el mayor placer del hombre en lo órganos naturales de la mujer y ha consagrado los órganos naturales de aquél a procurar el mayor disfrute de ésta»1. Dicha actitud, basada en la referencia a la tradición o al Libro revelado, desafiaba la doctrina forjada por los Padres de la Iglesia y era vista por los comentaristas de éstos como una prueba concluyente de la falsedad e impostura de sus rivales.
En la polémica religiosa islamo-cristiana del siglo XI al siglo XVI, la doctrina propia respecto al sexo será utilizada como arma arrojadiza frente a las pretensiones del adversario. Mientras el místico murciano Ibn Sabaain escribe un tratado sobre la vocación de los monjes, la castidad y la pobreza, en el que responde a los argumentos del enemigo contra la «secta mahometana», Santo Tomás achacará a Mahoma el propósito de seducir «a los pueblos prometiéndoles los deleites carnales, a cuyo deseo les incita la misma concupiscencia». Consecuentemente, los polemistas cristiano zanjarán el problema de los renegados conversos al islamismo imputando su apostasía a razones sexuales. Cuando Anselm Turmeda abraza el islam, el autor de la Tuhfa comentará que los cristianos de Túnez murmuraban: «Lo que le ha llevado a esto es el deseo de casarse porque el sacerdote, entre nosotros, no se casa». Consciente de ello, el nuevo Abdallah el Taryuman dedicará un capítulo de su libro a justificar la poligamia con los ejemplos de David y Salomón, y acusará a los cristianos de haberse apartado de sus propios profetas en la cuestión del matrimonio2.
La literatura antimulsumana de la Edad Media insiste machaconamente en el desenfreno sexual del Profeta y sus seguidores, atribuyendo a uno y a otros toda clase de aberraciones y crímenes: el «mahometanismo» --los polemistas cristianos culpan a sus enemigos de «adoradores de Mahoma» y hasta inventan pro domo sua una Trinidad compuesta por él, Tervagán y Apolo-- no sólo lleva a la práctica la tesis aristotélica de la mujer como un «menos ser» respecto del hombre sino que autoriza la homosexualidad en el paraíso islámico. Pero si, de un lado, las referencias condenatorias a la última que figuran en el Corán no son tenidas en cuenta3, del otro, la posición doctrinal de la cristiandad acerca de la primera resulta cuando menos equívoca. Conviene señalar a este propósito que la justificación de la poligamia de los antiguos Patriarcas por parte de San Agustín concuerda en lo esencial con la establecida por Muhammad: «Un esclavo --escribe en De bono conjugali-- no tiene varios amos en tanto que varios esclavos tienen un solo amo. Del mismo modo, si no leemos que una sola de las santas mujeres haya servido a dos o varios maridos vivos, leemos en cambio que varias mujeres sirvieron a un solo marido cuando el estado de la sociedad lo permitía y el espíritu de la época lo aconsejaba, pues ello no va contra la naturaleza del matrimonio. Varias mujeres pueden ser fecundadas por un solo hombre, mientras que una mujer no puede serlo por varios hombres»4. Si recordamos la inferioridad metafísica de la mujer en el cuerpo doctrinal de la Iglesia, los ataques a la poligamia islámica deben ser considerados más bien como reflejo de la angustia e inseguridad suscitadas por su propia inconsecuencia en la materia: el mismo fundamento filosófico --la concepción de la mujer como existencia desprovista de esencia-- es común en verdad a las tres religiones reveladas.
Pero hay algo más: en su desvelo por contraponer las «virtudes» de Jesús a los «vicios» de Mahoma, los polemistas cristiano se esfuerzan en rebajar la figura del «impostor» subrayando a cada paso, con fruición, sus «flaquezas humanas». «El modo de proceder del profeta musulmán --escribe Djaït, resumiendo sus argumentos-- es la antítesis de una conducta santa, asentada en la represión de los instintos. En su espíritu, en su concepción del paraíso, el islam es material y carnal. Sus leyes e instituciones no harán sino desarrollar este germen mortal que lo corrompe de entrada. Si la idea de paraíso indica que nos hallamos ante una religión carente de espiritualidad, prisionera de una imagen de las delicias futuras [...] la vida del profeta exhibe a su vez la prueba de la nulidad. A decir verdad, cabe preguntar si la obsesión sexual que perturba a este mundillo intelectual frustrado no influyó en la aparición de su horror fascinado por el islam, presentado como religión del sexo, de la licencia, del florecimiento sin trabas del instinto.»5
Las leyendas y anécdotas denigratorias achacadas al profeta pasaron sin modificación alguna de la Edad Media al Renacimiento y de éste a la Ilustración. Pero, conforme la polémica religiosa pierde su virulencia, el desenfreno sexual de los musulmanes tiende a ser explicado por razones físicas. Con el interés paulatino por los estudios geográficos, las referencias al clima africano, persa o arábigo, responsable del torpor y abatimiento del alma y la apetencia insaciable del cuerpo, se hacen cada vez más frecuentes: el Corán, repiten los viajeros y tratadistas europeos, antepone los deleites sexuales a cualquier valor espiritual hasta el extremo de transformar el paraíso en un abominable lupanar. Con ello, Mahoma se habría limitado a halagar las bajas pasiones de sus paisanos, garantizando su prolongación en la vida futura. La rápida difusión de su credo se debería únicamente al hecho de ser una doctrina cortada a la medida de los pueblos orientales, cuya atmósfera cálida y seca induce a la ociosidad y a la incontinencia. Como dice Chardin, sintetizando dichas teorías, «encuentro siempre la causa u origen de las costumbres y hábitos de los orientales en las particularidades de su clima; habiendo comprobado en mis viajes que, de la misma manera que las costumbres responden al temperamento del cuerpo, según la observación de Galieno, el temperamento del cuerpo responde a la índole del clima; de suerte que las costumbres o hábitos de los pueblos no son en modo alguno producto del azar sino de algunas causas o necesidades naturales que sólo es posible descubrir tras una búsqueda precisa». La explicación climatológica, avalada por Montesquieu y Boulanger, se convierte en el Deus ex machina de todas las taras inherentes a los orientales, primero en la pluralidad de los enciclopedistas y luego en el de los filósofos y ensayistas del XIX, incluido Hegel. La molicie y lascivia de los musulmanes, promovida a la categoría de esencia, pasa a ser un artículo de fe de cuantos, desde dentro o fuera de los estudios islámicos, explican al público occidental ávido de exotismo la «verdadera» de los pueblos de la otra orilla del Mediterráneo.
El fanatismo, evocado junto a la sensualidad en el título de Aurora Bertrana, aparece también de forma constante a lo largo de doce siglos de literatura polémica consagrada al islam y los árabes. Norman Daniel ha trazado magistralmente en Islam and the West, the Making of an Image la visión medieval del «mahometanismo» en términos de religión brutal, agresiva e intolerante. Según podemos comprobar en sus páginas, los estereotipos usados al norte de los Pirineos difieren apenas de los que hallamos en las crónicas históricas españolas y los poemas y narraciones del Romancero. La «crueleza» de los sarracenos aparece invariablemente pintada en el último con los más vivos colores. En su Libro contra la secta de Mahomath, escrito hacia 1298, San Pedro Pascual, por ejemplo, avala la leyenda de su fingida antropofagia: «Pasados los moros en España [...] los cristianos que matavan, los unos los cocían, los otros asavan, e fazínlos poner ante sí cuando querían comer». De crónica en crónica y de poema en poema, la imagen violenta y sanguinaria del infiel aparece impulsada por una fuerza única: su fanatismo. Evocado, temido, conjurado, el espectro del frenesí religioso acosa y fascina a la literatura europea de los siglos XVII y XVIII. Incluso un escritor lúcido como Voltaire titulará significativamente uno de sus primeros dramas Mahoma y el fanatismo6.
En los albores del siglo XIX y la expansión imperialista europea, la presunta intolerancia de los musulmanes es ya un artículo de fe. El atraso y las agitaciones que sacuden a los pueblos árabes serán atribuidos a «efectos más o menos inmediatos del Corán y de su moral». Si bien Hegel, en sus Lecciones sobre la filosofía de la historia, manifiesta por un lado, como apunta Hichem Djaït, una insólita comprensión de la doctrina islámica, no evita, por otro, el tópico de su fanatismo «asolador y destructivo». Sorprendentemente, el historiador y ensayista tunecino omite toda referencia a aquellos pasajes de La razón en la historia en los que Hegel, manifiestamente imbuido de lecturas orientalistas, aborda el tema obligado del poder despótico recurriendo, como Montesquieu y sus predecesores, a las explicaciones geofísicas o telúricas: «El Estado Oriental no vive sino en la expansión hacia fuera, nada en él es estable y lo que es sólido está petrificado. Es una violencia y una devastación elemental. La tranquilidad interior es una vida privada y una caída en la debilidad y el agotamiento». Arabia, «el país del desierto», será así «el reino de la libertad sin freno, del que ha surgido el fanatismo más desmedido». El mismo eco de las teorías de los enciclopedistas sobre el islam lo encontraremos decenios después en la obra de Engels y Marx.
Compendiando tres siglos de doctrina sobre el tema, la primera edición de la Grande Encyclopédie Larousse --para cuyos autores el despotismo debía engendrarse forzosamente en Asia, por ser ésta la tierra originaria del fatalismo e indiferencia islámicos-- definía así la situación historico-cultural de los pueblos orientales: «Los efectos inevitables de un despotismo prolongado son la miseria, ignorancia, cobardía y embrutecimiento. No siendo posible ningún desarrollo intelectual ni en los gobernantes ni en los gobernados, vemos vegetar y perpetuarse en el mismo torpor soberanos imbéciles, visires ignorantes y súbditos depravados, hasta que hordas nómadas, más guerreras y vigorosas que las hordas sedentarias, invaden el imperio enervado y asesinan a los antiguos déspotas para imponer a otros nuevos. Las revoluciones de estos imperios efímeros se parecen a los cataclismos de la naturaleza inconsciente que revuelven el suelo, dispersan colinas, colman valles, amontonan ruinas sobre ruinas. Una idéntica fatalidad gobierna el mundo físico y humano».
El párrafo que acabamos de reproducir resulta sumamente revelador en más de un aspecto. Una de las características de la visión occidental del mundo islámico consiste en efecto en la reiterada presentación del mismo en términos catastróficos, como mera consecuencia de un accidente de origen natural (aluvión, marea, terremoto). Los pueblos musulmanes no son jamás pueblos dotados de personalidad y características individuales, sino tribus u hordas elementales y destructoras. Los cronistas hispanos del Medioevo describen la llegada de los agarenos a la Península como una riada o un cataclismo; al poner en guardia contra el peligro turco, Jean Coppin se refiere a él como «un torrente [...] que se dispone a anegar toda Europa»; «la inundación de los mahometanos trajo consigo el despotismo», dice Montesquieu. Dos siglos después, Menéndez Pidal hablará todavía del «gran diluvio sarracénico» y Sánchez-Albornoz calificará las invasiones almorávides y almohades de «nubes de langosta africana». Pero la palma del recurso al azote telúrico corresponde sin duda a García Morente: «Cuando el mundo árabe --escribe en Idea de la hispanidad-- desencadenado en uno de los vendavales más extraordinarios que registra la historia, inunda España y amenaza con volcarse como una catarata sobre todo el resto del continente europeo... un puñado de españoles oponen a la ola musulmana una resistencia verdaderamente milagrosa» (las cursivas son mías. J. G.).
El factor elemental, inexorable que, según estas citas --y podríamos espigar muchas más en los tratados y libros de viaje de los tres últimos siglos--, preside la ascensión y caída de los imperios orientales se manifiesta aún, no sólo en la caricaturesca versión europea y americana de las actuales agitaciones políticas o revolucionarias de los pueblos de Oriente Próximo y el Magreb, sino también en las explicaciones de los manuales de historia destinados no obstante a formar a las actuales generaciones de bachilleres y universitarios occidentales. La imagen del árabe, turco o mongol, sanguinario, cruel, destructor, impulsado por deseos de conquista voraces, se repite de forma obsesiva en los libros de texto recientemente espulgados por Preiswerk y Perrot7. Para forjar sus estereotipos, los historiadores analizados se limitan a seleccionar y describir un corto número de rasgos específicos, omitiendo o censurando todos aquellos que no concuerdan con el carácter esencialmente negativo achacado a los «retratados». Tras exponer numerosos casos de deformación etnocéntrica, los autores concluyen: «El fanatismo musulmán es empleado uniformemente como receta explicativa de cuanto de lejos o de cerca huele a árabe. A fuerza de recaer en el mismo estereotipo, se tiene casi la impresión de que arabefanático forma un solo vocablo».
Basta en verdad abrir cualquier libro de historia para comprobar el uso sistemático de una doble terminología: valorizadora cuando se aplica al orbe occidental, despreciativa cuando se aplica de cara a los «orientales». Por una lado, se habla de «expansión», «vocación ecuménica», «misión civilizadora»; por otro, de «invasión», «avalancha», «brusca irrupción de hordas». El mismo manual que pinta con lujo de detalles la crueldad de los sultanes otomanos, cubre con un velo de discreción los autos de fe de la Inquisición o el terror blanco o rojo de nuestras revoluciones. Inútilmente buscaremos la expresión «fanatismo cristiano»: recientemente, cuando la visita de Juan Pablo II a México, Brasil o Polonia congregaba a muchedumbres ruidosas y entusiastas, el acontecimiento era descrito en nuestra prensa como una «ardorosa manifestación de fe»; idéntico espectáculo en tierras iraníes, incitaba a los mismos comentaristas a fustigar el «histerismo de las turbas fanatizadas»:
Si llevamos más lejos nuestro análisis verificaremos en seguida que los dos vicios clave de los pueblos islámicos son únicamente la parte visible del iceberg, el mero índice delator de una realidad más deprimente y funesta: su inferioridad congénita, su menos ser respecto del hombre occidental. Las teorías aristotélicas sobre la esclavitud innata de los asiáticos, desenvueltas en el Libro tercero de la Política, constituyen la espina dorsal o el tronco de un frondoso, arborescente discurso acerca de la desigualdad humana que, a través del tomismo, Renacimiento e Ilustración, florece en los textos filosóficos contemporáneos de la revolución industrial y el imperialismo moderno. «El principio del mundo oriental --escribe Hegel-- consiste en que los individuos no han conquistado aún su libertad subjetiva, sino que existen como los accidentes de una substancia que no es abstracta como la substancia espinozista, pues vive concretamente en la conciencia natural con los rasgos de un jefe supremo, dueño y señor de todo». El diferente estatuto ontológico del ser dotado de substancia y del «accidente de una substancia» que no puede ser ni ser pensado más que en función del atributo substancial que expresa, expuesto por el autor de La razón en la historia, ofrece, a decir verdad, una curiosa analogía con la doctrina clásica de la Iglesia en lo tocante a la mujer. El carácter incompleto de ésta, su índole accesoria respecto del ser substancial --la Biblia materializa dicha subordinación metafísica creando a Eva a partir de una costilla de Adán--, reproducen a cada paso la irremediable inferioridad del oriental, cuya existencia accidental carece igualmente de esencia. En el último peldaño de la escalera que desciende del ser dotado de conciencia a la criatura vegetativa, el africano será para Hegel una pura contingencia. Por ello mismo, dirá, «no puede haber [en África] historia propiamente dicha. Lo que se produce allí es una sucesión de accidentes, de hechos asombrosos». En palabras de la rúbrica antes mencionada del Larousse, «sólo hay cataclismos de la naturaleza». Una misma ley gobierna el mundo físico y el humano: la moral no puede ejercer ningún poder sobre la arbitrariedad natural que los domina.
La manifiesta similitud de los argumentos empleados por racistas y misóginos merece que se le dediquen unas líneas. La desigualdad natural de las razas humanas, leemos en buen número de filósofos y ensayistas hasta bien entrado el siglo XIX, se acompaña de una no menos natural desigualdad de los sexos. La inferioridad mental congénita de los africanos, observa Hegel, les expone a la influencia nefasta del fanatismo: «El poder del espíritu es tan débil en ellos» que cualquier estímulo exterior le precipita a la barbarie y el crimen. En un clásico de la misoginia universal, De la debilidad mental y fisiológica en la mujer del doctor Moebius, topamos con razonamientos muy parecidos. El psiquiatra alemán, cuya obra gozó de gran difusión a finales del pasado siglo, juzga a las mujeres dependientes, inferiores e incapaces de progreso, recurriendo a cada instante, en apoyo de sus tesis, a un paralelo con los pueblos atrasados. Un determinismo biológico condena a unas y otros a un status de inmovilismo y sometimiento. Según Moebius, no habrá jamás mujeres pintoras, escritoras, científicas, etcétera --la única capacidad que les concede es la de producir hijos-- porque, en cuanto simples apéndices del hombre, no pueden alcanzar, a diferencia de éste, la plenitud individual. Para Hegel, como para su antecesor Montesquieu, el africano «se ha detenido en el periodo de la conciencia sensible; de ahí su imposibilidad absoluta de evolucionar [...] Su condición no admite ningún desarrollo, ninguna educación [...] no hay nada en su carácter que concuerde con lo humano».
Dicha argumentación racista articula de forma más o menos explícita los escritos de numerosos orientalistas sobre la inercia, letargo, fatalismo y atraso de los pueblos islámicos. Los inevitables clichés del árabe embustero, servil, astuto, rencoroso, etcétera, tienen como denominador común la arraigada creencia en su irracionalidad, su dependencia natural de un poder superior, su contingencia metafísica, su imperfección biológica. Hay una «especifidad musulmana» como hay una «especifidad femenina». Una somera ojeada a la literatura de viajes al Machrek y al Magreb, nos informa al punto de que, como las mujeres, los orientales no han alcanzado la integridad humana del hombre moral y responsable. La presunta anotación de un testigo, válida en el mejor de los casos para un núcleo social muy preciso o una área geográfica muy concreta, copiada decenas de veces por viajeros posteriores y atribuida a grupos o naciones distintos de los que la originaron, se convierte en un rasgo genérico, adquiere vigencia inmutable. Poco a poco, la visión previa, y a menudo fantasiosa, de los expertos acuña un conjunto de dogmas que someten al oriental --moro, sarraceno, turco-- a un estado de capitis diminutio. Como la mujer «elaborada» por el discurso masculino, aquél será versátil, irascible, contradictorio, inexacto, influenciable, carente de lógica. Esta «especificidad», aprovechada por lo ideólogos del colonialismo, lleva implícita la idea de que el europeo debe asumir la misión de gobernar a los pueblos menores e incapaces, como el paterfamilias gobierna y protege a los niños y la mujer. Ya sea con el disfraz de la propagación de la «verdadera fe cristiana», ya con la noble empresa de «despertar» a las civilizaciones «dormidas» con la luz del progreso, la concepción etnocéntrica justificará, en nombre de la moral y la historia, la conquista militar del planeta por las potencias europeas en la segunda mitad del siglo XIX.
Pero volvamos aún al paralelo entre los discursos racista y misógino. Para sostener sus tesis sobre el menos ser de la mujer y de los pueblos que no existen --Hegel dixit-- sino en cuanto accidentes de una substancia, ambos ajustan el «objeto» de las mismas a la idiosincrasia esquemática, limitada a unos cuantos atributos supuestamente femeninos y orientales. [Edward] Said, a quien dicho paralelo no escapa, ha denunciado con razón el hábito de los orientalistas de «orientalizar» sistemáticamente a los musulmanes. Si ponemos en conexión esta actitud con la manipulación interesada de la «feminidad» en el discurso patriarcal, podemos llegar a la conclusión de que el árabe «orientalizado» de la prensa, cine y literatura es una caricatura del árabe real como la mujer «feminizada» por la opinión lo es de la mujer auténtica. La fabricación de estereotipos a medida de los deseos y conveniencia había sido expuesta con crudeza hace más de tres siglos por la escritora María de Zayas8: los hombres, lamenta la protagonista de uno de sus relatos, se ha propuesto «afeminarnos más que la naturaleza nos afeminó», puesto que las mujeres tienen «el alma tan capaz para todo como la de los varones»; de terror y de envidia, añadirá, las privan de las armas y las letras, inventándoles en cambio vocaciones serviles, domésticas.
El musulmán «orientalizado» de la tradición literaria europea es víctima de una deformación parecida: ilógico, irracional, inexacto, carente de iniciativa, acepta naturalmente la órdenes y caprichos de quien le gobierna. Abandonado a sus fuerzas, vegeta en un estado de molicie o miseria, interrumpido a trechos por ramalazos de cólera o bestialidad. Nada más legítimo entonces que el hombre occidental ejerza una tutela benéfica sobre el sexo y los pueblos débiles y estancados. Por extraer su arsenal teórico de las mismas premisas --biológicas, culturales, metafísicas--, misoginia y racismo se dan inevitablemente la mano.
Siglo y medio después de Hegel y cien años después del Dr. Moebius, el paulatino renacimiento político, económico y cultural de los pueblos islámicos, suscita aún el empleo de los tópicos más manidos o, de forma más insidiosa y sutil, un coro de advertencias nostálgicas. Si la prensa occidental recurre de nuevo al símil fatídico de la «marea negra musulmana», los neoorientalistas invocan la necesidad de preservar la «especifidad y autenticidad» del islam de los peligros del contagio moderno. La universalidad hegeliana, portadora de la técnica y el progreso, se contrapone así a un particularismo más auténtico, pero marginal y atrasado. Semejante planteamiento incurre, claro está, en una idealización del ecumenismo europeo: aun reivindicando la universalidad, Occidente no ha dejado de ser en realidad, dirá Djaït, «particular y específico, orgulloso, violento a menudo y negador del prójimo». Presentar las diferencias existentes entre las civilizaciones como algo irreductible, convierte al Otro --el «moro», el árabe, el musulmán-- en simple objeto del discurso explicativo y racional. La verdadera universalidad --perdóneseme el truísmo-- ha de ser patrimonio de la humanidad entera. Al adueñarse de ella en beneficio propio, la cultura europea --como oportunamente denuncian Laraui, Said, Abdel Malek y otros pensadores árabes-- traiciona sin remedio sus propios postulados.
En sus conocidos artículos sobre «La dominación inglesa de la India», Karl Marx, después de denunciar con gran dureza los atropellos y abominaciones de aquélla («Las hordas calmucas de Gingis Kan y Timur deben de haber sido una bendición para un país en comparación con la irrupción de estos soldados británicos, cristianos, civilizados, caballerescos y corteses»), llega no obstante a la paradójica conclusión de que Inglaterra, al destruir las bases económicas de la sociedad tradicional hindú, está llevando a cabo («por muy lamentable que sea desde un punto de vista humano ver cómo se hunden decenas de miles de organizaciones sociales laboriosas, patriarcales e inofensivas y por muy triste que sea verlas sumidas en un mar de dolor») lo que no duda en calificar de «la mayor, y a la verdad, la única revolución social que se ha visto en Asia»9.
Bien es cierto --añade-- que Inglaterra actuaba bajo el impulso de intereses mezquinos [...] Pero no se trata de eso. Lo que cuenta es saber si la humanidad puede cumplir su misión sin una revolución a fondo del estado social de Asia. Si no puede, entonces, y a pesar de todos sus crímenes, Inglaterra fue el instrumento inconsciente de la historia al realizar dicha revolución.
En tal caso, por penoso que sea para nuestros sentimientos personales el espectáculo de un viejo mundo que se derrumba, desde el punto de vista de la historia tenemos derecho a exclamar con Goethe: «¿Quién lamenta los estragos / Si los frutos son placeres? / ¿No aplastó a miles de seres / Tamerlán en su reinado?»
Al reproducir algunos pasajes del texto citado --incluimos los versos goethianos del poema «A Suleika»--, el escritor Edward W. Said identifica el origen del mesianismo redentor que avasalla y finalmente anula los sentimientos personales del autor de El capital ante la rapiña y ferocidad del imperialismo inglés en la India: proviene, dice, de la típica «visión orientalista romántica» embebida de prejuicios y anhelos regeneradores. El desconocimiento por parte de Marx de las realidades culturales y humanas del mundo «no europeo», su falta de contacto directo con el mismo, habrían sido compensados con un léxico, una información y una percepción meramente librescos: los de los orientalistas profesionales de cuyos escritos extrajo el propio Goethe el material e inspiración de sus Divanes. «El vocabulario de la emoción se disipó en cuanto fue sometido a la acción de policía lexicográfica de una ciencia y un arte orientalistas. Una definición de diccionario desalojó a una experiencia: uno casi puede ver lo que ocurrió en los ensayos hindúes de Marx, en los que algo le fuerza a volver corriendo a Goethe y refugiarse allí en la máscara protectora de un Oriente orientalizado.»10
La observación es certera: los estereotipos forjados por los orientalistas franceses --de Herbelot a Volney-- y la creencia romántica en los valores universales de la modernización y progreso impregnan en efecto los artículos de Marx y Engels sobre lo que hoy denominaríamos Tercer Mundo; dicha creencia, heredada del Siglo de las Luces --cuando la ciencia europea procedió a elaborar por primera vez una imagen global y privilegiada de sí misma por obra de la Enciclopedia-- sirvió a la vez como ahora sabemos, de caución moral e instrumento material indispensable al expansionismo colonial anglofrancés. Pero eso no es todo, y aquí Said, después de haber establecido claramente los hechos, parece vacilar, como en otros pasajes de Orientalism, en sacar las conclusiones que se imponen. Pues ambos elementos son reflejo de --y tienen como denominador común-- una visión etnocentrista del mundo que, trasladada al mal llamado «socialismo real», sigue ocasionando, como vamos a ver, auténticos estragos: me refiero a la arraigada tendencia europeocristiana a proyectar su comportamiento y valores sobre los otros grupos culturales y a interpretar éstos en función de las normas y coordenadas propias.
Uno de los rasgos más notables de esta proyección etnocéntrica occidental radica en su omnímodo, imperturbable poder generalizador. La especificidad de las distintas culturas y pueblos, las diferencias existentes entre ellos son reducidas y allanadas por un verdadero rodillo compresor de caracterizaciones esquemáticas e ideas someras que, a fuerza de repetidas y machacadas, se convierten en dogma indiscutible. Ya se trate de la India, la China o el mundo islámico, los tópicos y clichés orientalistas son exactamente los mismos. El arte, literatura, ciencia y filosofía europeos apresan a los pueblos y culturas genéricamente tildados de «orientales» en la cárcel de unas «esencias» más o menos inmutables, de la que sólo podrán escapar, en el mejor de los casos, mediante un arduo y doloroso proceso de desidentificación, esto es, a condición de autonegarse. El genio particular de cada una de estas culturas, sus valores, instituciones, monumentos, obras literarias, etcétera cuentan muy poco comparados con la «barbarie» y «atraso» contemporáneos al desarrollo de las ciencias orientalistas. La inferioridad de los «no europeos» respecto al progreso que los europeos representan arrambla con todas las peculiaridades y usos mediante los cuales aquéllos se identifican, uniformizándolos y englobándolos en una masa homogénea, en la que una observación sobre los «nativos» de Persia se aplica sin pestañear a los chinos y una caracterización de los hindúes vale para el Magreb. Parodiando el refrán podría decirse que, en la vasta noche etnocéntrica, todos los «no europeos» son pardos.
El reductivismo generalizador común a la casi totalidad de viajeros y estudioso del mundo afroasiático (dejaremos de lado ahora al indoamericano y el de Oceanía) imbuye no sólo las opiniones de Renan y Stuart Mill, de Victor Hugo y de Byron, sino también, por muy chocante que resulte a algunos, las de Engels y Marx. Recorrer los escritos de éstos últimos sobre el colonialismo europeo es tropezar, junto a enérgicas y elocuentes denuncias de sus abusos y crueldades, con una masa de tópicos y trivialidades acerca de la «vida sin dignidad, estática y vegetativa» de los «nativos» de Persia, China o la India; de la «forma pasiva de existencia» de las «naciones bárbaras»; de la obstinada y necia oposición al progreso «por parte de la ignorancia y prejuicios orientales».
Los ejemplos de un vocabulario despreciativo tocante a las culturas y sociedades afroasiáticas son en verdad abundantísimos. Engels habla de «los celos, las intrigas, la ignorancia, la codicia y la corrupción de los orientales», del «fatalismo oriental», de los «abrumadores prejuicios, estupidez, docta ignorancia y barbarie pedante» debidos al «fanatismo nacional chino»; los árabes argelinos no salen mejor librados: según nuestro autor, «se distinguen por su cortedad, si bien conservan al mismo tiempo su crueldad y espíritu de venganza». Marx celebra el hecho de que, gracias a la brutal intervención inglesa en el Celeste Imperio, se rompiera su «bárbaro y hermético aislamiento frente al mundo civilizado»; las antiguas comunidades rurales hindúes constituían, en su opinión, «una sólida base para el despotismo oriental» y restringían «el intelecto humano a los límites más estrechos, convirtiéndolo en un instrumento sumiso de la superstición, sometiéndolo a la esclavitud de las reglas tradicionales y privándolo de toda grandeza e iniciativa histórica»; es más, con la llegada del imperialismo inglés a China, ésta sufrió, dice, «la disgregación de una momia cuidadosamente conservada en un ataúd hermético. Ahora bien, una vez que Inglaterra provocó la revolución en China, surge el interrogante de cómo repercutirá con el tiempo esa revolución en Inglaterra y a través de ésta en Europa».
Las últimas citas --y podríamos, desde luego, espigar muchas más-- enfrentan al lector, cuando menos al lector afroasiático, a una evidencia innegable. En primer lugar, momia o bella durmiente, la sociedad oriental no puede «despertar» al progreso sino gracias a la varita mágica del Occidente industrializado. En segundo lugar, cuando Marx alude a la falta de «grandeza» e «iniciativa histórica» de los pueblos sumidos en el «fatalismo oriental», es obvio que estas críticas operan en función de una serie de valores europeos subyacentes --la mayor dinámica y agresividad de la sociedad europea, por injusta y cruel que sea-- y no de los valores de una cultura no obstante milenaria como la china. En tercer lugar, la presunta revolución ocasionada por la intervención británica en el Celeste Imperio --cifrada en un cúmulo de cadáveres y ruinas-- no vale tanto por sí misma como por su repercusión en Inglaterra y Europa: es decir, los posibles beneficiarios futuros de ella son en primer término los proletarios europeos y sólo de forma subsidiaria y remota los propios chinos.
La lectura de Marx y Engels con criterios de ponderación y relativismo histórico nos revela así que su clasicentrismo --su valoración positiva y determinante del papel revolucionario del proletariado en la consecución de la sociedad igualitaria-- presupone, de cara a las sociedades «no europeas», una clara proyección etnocéntrica que niega a los orientales --chinos, hindúes, musulmanes-- sus cualidades propias, independientemente de su posición frente al progreso: en cualquier caso, los juicios negativos que formulan sólo cobran sentido en conexión con sus teorías sobre la industrialización como motor indispensable de la revolución mundial. Así, los límites del objeto de su estudio prejuician o reducen considerablemente el alcance de sus conclusiones. Los orientales son juzgados no por lo que son sino por lo que deberían ser conforme a la doctrina marxista. En vez de subrayar la unidad/variedad de la cultura humana, nuestros autores recurren de continuo a los procedimientos de homogeneización tan caros a los orientalistas.
Una clara conciencia de la alteridad, de la distinción básica entre «lo nuestro» (las virtudes de la modernización y progreso) y lo de ellos (la «barbarie asiática») justifica, primero, la condena de culturas distintas de la nuestra y su sumisión a los argumentos irrebatibles de quienes, en nombre de la propia escala de valores, aspiran a extender su domesticación del futuro a los pueblos que no han alcanzado «aún» un nivel de conciencia elevado y no comparten por tanto sus criterios y apreciaciones. Luego, en la medida en que las restantes culturas deben pasar por el aro de la europea en vez de ser simplemente otras y en que hay una vía única, un evolucionismo lineal ineluctable, el etnocentrista bienintencionado se esforzará --sin contradicción aparente con la premisa anterior-- en uncir las culturas extrañas, atrasadas y exóticas a la gran cabalgata de un progreso fundado en la eficacia, productividad, organización, rendimiento, lamentando que víctimas inocentes sean arrolladas por su carro y agonicen a la vera de aquélla. Si los valores occidentales tienen validez universal no cabe sino concluir que las otras sociedades, so pena de vegetar en una ignorancia infamante, deben seguir, de buen grado o por la fuerza, el modelo redentor (cristiano, burgués o socialista) de las sociedades modernas. «De este modo --escriben Roy Preiswerk y Dominique Perrot en Etnocentrisme et histoire11-- estas últimas se adjudican la parte del león en un palmarés en el que las distintas culturas son clasificadas según su avance hacia un objetivo juzgado primordial». Importa poco entonces, en el plano de la violación etnocéntrica, que el modelo propuesto sea de economía de mercado o planificación, en cuanto que ambos se fundan en premisas culturales idénticas (concepción común del tiempo, trabajo, producción de bienes materiales, etcétera).
El origen del léxico, clichés, estereotipos que plagan los escritos de Marx y Engels sobre Asia y África no es difícil de rastrear y la cita de Goethe, como observa Said, nos pone sobre la pista. Cuando Marx escribe, por ejemplo, «no existe en el mundo despotismo más ridículo, más absurdo e infantil que el de aquellos shahzamanes y shahrianes de Las mil y una noches» y retrata al Gran Mogol como «un hombrecillo amarillo, marchito y anciano, ataviado con ropas teatrales, recamadas de oro, muy parecidas a las de las bailarinas de Indostán [...] títere cubierto de oropeles que aparece para regocijar los corazones de los fieles», el lector de hoy, si la cronología real no lo vedara, se sentiría inclinado a creer que el autor ha tomado esas descripciones de una producción de tema oriental de la industria cinematográfica hollywoodiense. En verdad, los tópicos orientales (pereza, crueldad, fanatismo, corrupción, pompa grotesca) se remontan a varios siglos atrás y los mass media europeos y norteamericanos se han limitado a actualizarlos y adaptarlos a lo gustos y conveniencias políticas del día. La fuerza avasalladora de la visión orientalista etnocéntrica no sólo ahoga cualquier tipo de consideraciones humanitarias sobre el costo de la operación modernizadora, sino que trueca, como hemos visto, a los supuestos beneficiarios de la misma en simples peones, involuntarios, de la liberación europea. China, India, el mundo islámico --convenientemente homogeneizados-- no valen por sí mismos, sino en relación a las metas y concepciones políticas y económicas de los occidentales industrializados. Esta concepción del carácter a la vez beneficioso e ineluctable del advenimiento de la modernidad universal legitima finalmente la agresión contra los pueblos y culturas que se resisten a disfrutar de las «ventajas» de aquélla. Ya se disfrace la embestida con finalidades trascendentes (como suelen hacer los historiadores burgueses al hablar de «evangelización cristiana»), ya se pongan al desnudo sus bajos intereses (como Marx y Engels), el «progreso» (sea material o espiritual) absuelve la iniciativa histórica de los civilizadores.
Para arrancar a los orientales de su «inercia» ante unas condiciones de «decadencia permanente» y vencer su «total incapacidad para el progreso», Marx sostiene que «Inglaterra debe cumplir en la India una doble misión, destructora y regeneradora: la aniquilación de la vieja sociedad asiática y la colocación de los fundamentos materiales de la sociedad en Asia». Inglaterra mantiene esclavizada a la India, dice, pero, en virtud de su «civilización superior a la hindú», ha comenzado una obra renovadora que se vislumbra ya tras los montones de ruinas que su ocupación militar ocasiona. Por un lado, «de entre los indígenas, educados de mala gana y a pequeñas dosis por los ingleses de Calcuta, está surgiendo una nueva clase [...] imbuida de ciencia europea». Por otro, con la introducción del telégrafo, los ferrocarriles y el nuevo vapor que reducirá a ocho días de viaje la distancia entre Inglaterra y la India, el continente indostánico, vaticina, quedará «realmente incorporado al mundo occidental» (tres años antes, un burgués sin complejos como Flaubert ironizaba en Egipto sobre esta perspectiva un tanto optimista del progresismo europeo: «Comment, Monsieur, on ne commence pas à civiliser un peu ces pays? l'élan des chemins de fer ne s'y fait-il pas sentir? quel y est l'état de l'instruction primaire?»)
Antes de terminar este breve repaso de los criterios conforme a los cuales Marx extiende sus certificados de modernidad, sería injusto omitir el hecho de que, en sus escritos posteriores, matiza y a veces atenúa algunos de sus enfoques: si la rebelión de los cipayos le muestra que la presunta «apatía» de los hindúes es pura leyenda, los crímenes, tropelías, pillaje del poder colonial anglofrancés disipan paulatinamente su confianza en los frutos de su misión redentora. Pero, por desgracia, la tímida revisión de sus premisas no cuaja en un verdadero replanteamiento teórico.
Las consecuencias de la visión orientalista de Marx son incalculables y lastran todavía al marxismo contemporáneo. Su cuerpo doctrinal ha desempeñado desde luego un papel importante y a veces decisivo en la liberación de los pueblos del yugo colonialista burgués: con todo, el factor etnocéntrico ha sido siempre una rémora al triunfo de aquéllos y aclara las vacilaciones y compromisos de los partidos socialistas y comunistas metropolitanos en el proceso de emancipación afroasiático. La interacción de lucha de clases, de naciones, de etnias, añadida a los dictados de la Realpolitik explica, claro está, la confusión reinante: la aplicación mecánica de criterios de clase impregnados de un pensamiento evolucionista a sociedades y culturas ajenas a él. En una obra fundamental sobre el tema Hélène Carrère d'Encause y Stuart Schram12 comprobamos que tanto Bernstein como su rival Kautsky no dudan un instante del papel progresista y benéfico de una intervención de las naciones dotadas de una civilización avanzada en la vida de los pueblos «salvajes», «atrasados» o «decadentes». Como escribía Jean Jaurès en 1903, resumiendo esta tendencia eurocéntrica, «a pesar de sus defectos y vicios, el sistema francés en Túnez y Argelia da a los musulmanes garantías de bienestar, medios de desarrollo infinitamente superiores a los de este régimen marroquí, expoliador, anárquico, violento, malo, que afecta y devora todos los recursos del país, sacudido por los sobresaltos de un fanatismo mórbido y bestial». En general, y hasta la creación de la Komintern, el movimiento marxista se interesa tan sólo de forma secundaria de la problemática del que hoy llamamos Tercer Mundo: la situación marginal de éste al campo donde se ventila la lucha de clases --el verdadero motor de la transformación histórica-- le condenaba a integrarse en la dinámica civilizadora a través de una sangrienta y despiadada fase imperialista de explotación. Una vez europeizados --y víctimas del despojo rapaz de los colonialistas y las burguesías de «compradores»--, los pueblos afroasiáticos podrían participar a su vez, si bien de manera siempre subordinada a las conveniencias de una estrategia remota, en la lucha revolucionaria del proletariado occidental. La primera reacción contra dicha corriente etnocéntrica provino del Sultán Galiev y los comunistas tátaros. Como subrayan los autores antes citados, Sultán Galiev rechazaba la supeditación de su pueblo al gobierno soviético así como el papel dirigente, teñido de paternalismo, que Moscú aspiraba a ejercer por medio de la Internacional. Según advirtió lúcidamente, la revolución socialista en Europa no resolvía en modo alguno el problema de la desigualdad de los pueblos. El único remedio contra ella consistía en asegurar la independencia del mundo colonial subdesarrollado frente al europeo opresor. «Para esto --dice Maxime Rodinson, parafraseando su pensamiento-- es preciso crear una Internacional colonial, comunista, pero independiente de la Tercera Internacional e incluso opuesta a ésta. Rusia, en cuanto potencia industrial, no cabía en ella. La expansión del comunismo en Oriente, obra de la nueva Internacional, debía ayudar a sacudir la hegemonía de los rusos en el comunismo mundial»13. Aunque el líder tátaro fue condenado por «desviación nacionalista» y pereció en los campos estalinianos, sus ideas influyeron más tarde en la génesis del maoísmo y se impusieron definitivamente con la creación del movimiento de no alineados, opuesto a la tutela y rivalidad de las superpotencias.
Por triste y lamentable que sea, debemos admitir que muchos socialistas europeos siguen contemplando las realidades del Tercer Mundo con anteojeras etnocéntricas, como prueba su reacción atónica y aun escandalizada ante un fenómeno que, cual el iraní, escapa a sus conceptos y coordenadas. Pero eso no es lo más grave: cuando leo en la prensa comunista francesa que la invasión soviética de Afganistán era necesaria para «preservar las conquistas del socialismo» --olvidando el hecho de que ninguna doctrina ni ideología, por excelentes que sean, pueden propagarse mediante ocupaciones armadas, desprecio al sentimiento nacional y religioso, genocidio con napalm--, la legitimación de la acción militar contra los supuestos beneficiarios de esas «conquistas» responde desdichadamente a las concepciones orientalistas del primer Marx. Los defensores del golpe de Kabul incurren en el viejo argumento, a un tiempo marxista y burgués, de las potencias coloniales europeas cuando justifican su intervención en todo el planeta con pretextos civilizadores: abrir ferrocarriles y carreteras, crear escuelas y hospitales, eliminar costumbres «bárbaras», promover un modelo de vida «superior». Francia disculpó así sus protectorados marroquí y tunecino; Inglaterra, sus mandatos árabes; Italia, su anexión de Etiopía. La lógica del progreso --ya sea la del capitalismo «salvaje», ya la del nuevo capitalismo de Estado-- obedece a una concepción etnocéntrica del mundo que prescinde de la morada vital --normas, costumbres, creencias, aspiraciones-- de las culturas diferentes de la europea. La abortada «revolución blanca» del sha y la roja de los sucesivos mandatarios de Kabul tienen cuanto menos un punto en común: el de imponerse por arriba y, a fin de cuentas, desde fuera. El marxismo-leninismo, en su versión soviética, se convirtió así --independientemente de su apoyo geoestratégico a los pueblos víctimas de la explotación capitalista clásica-- en la última máscara vergonzante del neocolonialismo occidental.
Puesto que la antinomia irreductible de los términos Oriente/Occidente, Nosotros/Ellos, Civilización/Barbarie excusa siempre los atropellos y matanzas del más fuerte en nombre de la modernidad, ¿habrá que concluir con Jacques Julliard --aun cuando, en razón de la esfericidad de la tierra, seamos siempre los orientales de alguien-- que «son orientales los países en donde cualquier guerra, cualquier genocidio son asunto meramente locales, y occidentales aquellos en los que la menor efusión de sangre es una tragedia de alcance universal»?14