Con frecuencia la tranquilidad de la noche
estrellada se ve interrumpida por la inesperada aparición de una “estrella que
corre”, de tan corta vida que apenas llega a unos segundos. A una aparición tan
fugaz le resulta muy adecuada la denominación de estrella fugaz
(o meteoro), aunque no se trate, ni mucho menos, de una estrella. Hay en
el espacio ingentes cantidades de corpúsculos, de pequeños astros candidatos a
“estrellas fugaces”. Se trata por lo general de restos desintegrados de cometas
o de pequeños asteroides que por influencias gravitacionales han sobrepasado
sus límites habituales. En el primer caso su explicación es clara: se producen
debido al desplazamiento de nuestro planeta, durante su revolución alrededor del
Sol. En este movimiento, la Tierra cruza periódicamente las zonas donde se
encuentran los rastros cometarios. Cuando esto ocurre, partículas con un tamaño
que oscila entre el de un grano de arena y una canica entran en la atmósfera y
se vuelven incandescentes por efecto del roce con el aire, dando lugar a lo que
popularmente se conoce como un meteoro o estrella fugaz.
 Como han demostrado los
diferentes estudios, cualquier “piedra” que viaje por el espacio en sentido
contrario al de la Tierra y que sea atraída perpendicularmente por esta, cae a
la superficie a la velocidad de unos 76 km por segundo; si la piedra viaja en
el mismo sentido que nosotros, cae a 33 km por segundo. Ambas velocidades son
suficientemente elevadas como para que las partículas de gas y polvo que
componen nuestra atmósfera ofrezcan resistencia al pequeño astro intruso y le
provoquen un fuerte aumento de temperatura, pudiendo llegar a emitir más luz
que la más brillante de las estrellas. Una luz que resulta muy efímera porque
su desintegración es inmediata desde el momento en que entran en contacto con
la atmósfera.
Como han demostrado los
diferentes estudios, cualquier “piedra” que viaje por el espacio en sentido
contrario al de la Tierra y que sea atraída perpendicularmente por esta, cae a
la superficie a la velocidad de unos 76 km por segundo; si la piedra viaja en
el mismo sentido que nosotros, cae a 33 km por segundo. Ambas velocidades son
suficientemente elevadas como para que las partículas de gas y polvo que
componen nuestra atmósfera ofrezcan resistencia al pequeño astro intruso y le
provoquen un fuerte aumento de temperatura, pudiendo llegar a emitir más luz
que la más brillante de las estrellas. Una luz que resulta muy efímera porque
su desintegración es inmediata desde el momento en que entran en contacto con
la atmósfera.
Cuando una estrella fugaz o meteoro supera un
brillo equivalente a la primera magnitud estelar, se trata de un bólido.
Muchos de los bólidos finalizan su recorrido en llamativas explosiones en vez
de desintegrarse gradualmente, e incluso dejan tras de sí estelas constituidas
por partículas ionizadas que pueden permanecer visibles durante unos cuantos
segundos.
Por otra parte cabe hacer otra distinción: frente a
las partículas aisladas que esporádicamente atraviesan nuestra atmósfera, los fragmentos
desprendidos de un cometa, constituyen lo que se denomina un enjambre. Si la
Tierra atraviesa uno ellos (lo que puede suceder con periodicidad anual a causa
del movimiento de nuestro planeta alrededor del Sol), la caída de partículas es
abundante. En pocas horas pueden verse centenares de meteoros desintegrándose
dentro de la atmósfera. Este fenómeno es lo que se conoce popularmente como lluvia
de estrellas.
A lo largo del año se producen numerosas lluvias de estrellas fugaces, la más popular de las cuales es la que cae en torno al 11 y el 12 de agosto. Se las llama las Perseidas porque su radiante, el punto del cual parecen provenir, se halla en la constelación de Perseo. Están asociadas al cometa Swift-Tuttle y algunos veranos la frecuencia de meteoros supera las 50 cada hora, o sea, casi una por minuto. En consecuencia, todos los recorridos de meteoros cuya trayectoria converja en Perseus delatan un origen común que, en este caso corresponde al cometa Swift-Tuttle III. Cualquier meteoro que en la misma noche realice un recorrido en dirección distinta evidenciará que pertenece a otro enjambre. Otra lluvia, la de las Oriónidas, que se produce en octubre, tiene su origen en los restos del cometa Halley, al igual que las Eta Acuáridas, que se dan en los primeros días del mes de mayo.
Por tanto, cuando se ve una estrella fugaz en la
noche, debe pensarse que puede formar parte de un enjambre y que, en
consecuencia, pueden verse otras del mismo grupo. Un ejercicio interesante para
el aficionado consiste en averiguar a qué enjambre pertenecen y determinar su densidad,
contabilizando la cantidad de apariciones por hora.
Algunas veces, la Tierra recibe descomunales lluvias
de estrellas fugaces. Probablemente la más celebre de todas sea la del 27 de noviembre
de 1872, en la que millones de meteoros encendieron continuamente la atmósfera
durante varias horas seguidas, en un espectáculo irrepetible. El fenómeno se
produjo después de que en 1845 el cometa Biela se partiera en dos pedazos y en
los años siguientes continuara su fragmentación hasta desaparecer de la vista
de los astrónomos, que habían seguido atónitos sus periódicas apariciones a
intervalos de 6 años. Cuando ya se le daba por perdido, la noche del 27 de noviembre
de 1872 apareció, en lugar del cometa, la más grandiosa lluvia de estrellas
fugaces que se había visto.
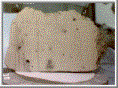 Hay ocasiones en que los
meteoritos no son tan pequeños ( por sino ha quedado lo suficientemente explicado,
meteorito es la “piedra”; meteoro es lo que se ve en el cielo).
Pueden tener tamaños de varios metros o incluso superiores; su peso se mide
entonces por decenas de toneladas. Hay ocasiones en que pueden llegar a
atravesar toda la atmósfera antes de su disgregación total, chocando, por
tanto, contra el suelo. El impacto puede ser muy fuerte, originando verdaderos
cráteres como el que hay en el desierto de Arizona (USA), con 1 300 m de diámetro
y 200 m de profundidad. Estas caídas permiten que los meteoritos puedan
recogerse y analizarse en el laboratorio como verdaderas muestras de minerales
del espacio. La mayoría de ellos tienen el hierro como principal componente, lo
que prueba que estos grandes fragmentos, más que de origen cometario, son de
origen asteroidal. Este final que no es tan habitual en nuestro planeta, es común
en todos aquellos satélites o planetas carentes de atmósfera, caso de la Luna,
donde la caída del meteorito a su superficie ocasiona una fuerte explosión y un
cráter.
Hay ocasiones en que los
meteoritos no son tan pequeños ( por sino ha quedado lo suficientemente explicado,
meteorito es la “piedra”; meteoro es lo que se ve en el cielo).
Pueden tener tamaños de varios metros o incluso superiores; su peso se mide
entonces por decenas de toneladas. Hay ocasiones en que pueden llegar a
atravesar toda la atmósfera antes de su disgregación total, chocando, por
tanto, contra el suelo. El impacto puede ser muy fuerte, originando verdaderos
cráteres como el que hay en el desierto de Arizona (USA), con 1 300 m de diámetro
y 200 m de profundidad. Estas caídas permiten que los meteoritos puedan
recogerse y analizarse en el laboratorio como verdaderas muestras de minerales
del espacio. La mayoría de ellos tienen el hierro como principal componente, lo
que prueba que estos grandes fragmentos, más que de origen cometario, son de
origen asteroidal. Este final que no es tan habitual en nuestro planeta, es común
en todos aquellos satélites o planetas carentes de atmósfera, caso de la Luna,
donde la caída del meteorito a su superficie ocasiona una fuerte explosión y un
cráter.